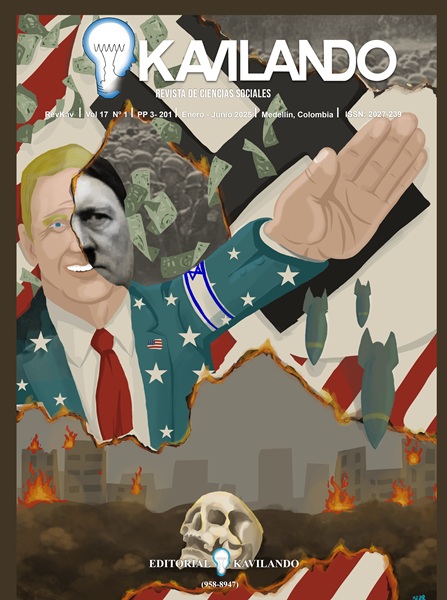Por: Autores.
¿Qué ha sucedido con el paramilitarismo en Colombia después de los acuerdos que condujeron entre 2003 y 2007 a la desmovilización de algunas de sus más grandes unidades? Sabemos que pronto muchos de sus miembros –rasos, así como líderes y mandos medios– se removilizaron y que en los últimos años ha aparecido una multitud de grupos herederos. Continuidad y cambio.
Continuidad y cambio
Prologo.
Francisco Gutiérrez Sanín. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
¿Qué ha sucedido con el paramilitarismo en Colombia después de los acuerdos que condujeron entre 2003 y 2007 a la desmovilización de algunas de sus más grandes unidades? Sabemos que pronto muchos de sus miembros –rasos, así como líderes y mandos medios– se removilizaron (Zuckerman Daly, 2016), y que en los últimos años ha aparecido una multitud de grupos herederos. Sin embargo, sucesivos Gobiernos desde entonces hasta hoy han insistido en el carácter puramente criminal –y, por lo tanto, no político– de esos grupos.
Oficialmente, ya no existe el paramilitarismo en Colombia.
Como suele suceder, en este terreno es también posible que la realidad no sea tan amable y tan alegre como las cuentas oficiales. Este libro se encarga de recordárnoslo y –a través de un conjunto de interesantes trabajos regionales precedidos por un estudio de Javier Giraldo, Julián Villa-Tureck y Leonardo Luna– plantea sin reatos el problema de las continuidades y diferencias entre el paramilitarismo de ayer (el anterior y paralelo a la negociación con el Gobierno de Uribe) y el putativo de hoy (el de los grupos herederos). Es decir, va al corazón del problema.
Ahora bien, en concreto: ¿alrededor de qué y cómo se desarrolla esa tensión entre los dos aspectos?
El libro plantea el problema precisamente en estos términos (ver también el notable ensayo de Barrera, 2020). Todos los capítulos se concentran en un conjunto de temas fundamentales, considerados a la luz de lo sucedido en diferentes territorios. No estoy seguro de que “estén todos los que son”, pero tampoco tengo duda de que “son todos los que están”. Destaco cuatro.
Primero, el carácter político o criminal de los grupos herederos. Este es un problema absolutamente central, que me parece han planteado mal muchos autores, por ejemplo, en la literatura internacional sobre guerras civiles. El punto de partida no puede ser que la suma de “criminalidad” y “política” sea una constante (Gutiérrez F. y Gutiérrez J. A., 2022); es decir, que entre más criminal sea un grupo, menos político es, y viceversa. Por el contrario, históricamente muchas guerras internacionales y civiles han servido a grandes y pequeños intereses: han sido fuertes en términos de “codicia”, y a la vez han expresado posiciones y programas claramente políticos (Cramer, 2002). De hecho, los protagonistas de muchos procesos de formación de Estado han sido hampones, piratas y mafiosos (Mandic, 2021; Blok, 1974). En ese sentido, habría que comenzar con una comprensión relativamente clara de qué consideramos pertenece a la esfera de lo político, y de cómo se identifica operacionalmente. Si se comienza con lo más básico –la política contemporánea trata sobre la identificación, promoción y agregación de intereses (Laswell, 2018)–, entonces seguramente al menos algunos de los grupos herederos tendrían dimensiones evidentemente políticas.
Aquí habría, sin embargo, que hacer una doble advertencia. Por un lado, el paramilitarismo es globalmente –y lo fue en Colombia– un fenómeno proteico y cambiante (Ungor, 2020). Por el otro, la naturaleza política del paramilitarismo anterior al proceso de desmovilización también fue puesta en cuestión.
Por lo demás, los autores que escribieron sus contribuciones para este libro llegan a conclusiones diferentes sobre este particular: desde el capítulo sobre la Orinoquía, que ve a los grupos herederos claramente involucrados en dinámicas y redes políticas, hasta el que se enfoca en la costa Caribe, que más bien encuentra que el fenómeno paramilitar es una expresión de la criminalidad económica. Esto es positivo, pues estamos frente a un problema conceptual pero también empírico. Es decir, las diferentes conclusiones podrían deberse a diferentes maneras de mirar el problema, a variación regional, o a ambos. Como dice la introducción, “las investigaciones sobre paramilitarismo no son lineales ni mucho menos inequívocas” (p. 51).
A estas complejidades hay que sumar que la posición de algunos grupos herederos en el marco de las violencias contemporáneas se ha vuelto más híbrida, en la medida en que van estableciendo acuerdos tácitos o explícitos con disidencias y van orientándose a discursos que no son una simple reproducción del pasado (como también observan varios capítulos de este libro).
Esto me lleva al segundo eje de comparación: ¿cómo podemos entender la relación del paramilitarismo con el sistema político?
Los paramilitares fueron en buena medida intermediarios que gestionaron de manera salvaje –garantizando para algunas élites rurales y regionales el acceso a los grandes medios de violencia– las complejas relaciones entre territorios y nación (Gutiérrez, 2019). Creo que precisamente por eso no se puede decir, como bien destacan los autores, que “el locus del mal” (de las pulsiones paramilitares) no se encuentra ni en el nivel nacional ni en el territorial, sino en el tejido conectivo entre ambos. Encontramos las propuestas favorables a la solución paramilitar ya muy temprano, en la década de 19602 , y a medida que el proyecto paramilitar va madurando, ellas se van densificando y ramificando, tanto en el discurso como en la práctica.
Este libro demuestra sin lugar a ninguna duda razonable que los grupos herederos tienen sus políticos y que, de manera más vaga pero también más capilar, la propuesta de armar a las gentes de bien se ha mantenido vigente.
Tercero: ¿cuál es la relación entre los grupos herederos y el Estado, en particular sus agencias de seguridad?, ¿entre aquellos y la guerra contrainsurgente? Si hay algo en lo que coinciden todos los capítulos, es en que esa relación también se ha mantenido, y en que no se trata solo de un fenómeno local, pues involucra a actores en todos los niveles territoriales, incluido el nacional. Una evidencia fuerte a favor de este aserto es el asesinato de líderes sociales: como documenta esta obra, los grupos herederos han estado masivamente involucrados en ellos (de hecho, son los perpetradores en la mayoría de los casos en que estos se conocen).
Los contactos entre grupos herederos y agencias de seguridad del Estado se han mantenido por inercias a ambos lados de la barrera, y en algunos casos se han profundizado.
En ciertas situaciones han sido oficiales del ejército quienes hicieron saber de manera bastante literal que esto constituía una estrategia de guerra, como “en los viejos buenos tiempos” (Destituido, 2022). Así que el libro tampoco deja lugar a dudas razonables sobre el hecho de que la relación se mantiene, incluso – y de manera muy fuerte– en momentos en que el grupo heredero parece haberse inclinado más hacia la pura criminalidad económica. Naturalmente, eso deja la pregunta de si ella (la relación) es en la actualidad la misma que se desarrolló entre las décadas de 1960 y la primera de este siglo.
Por otra parte, el último capítulo –que se propone desarrollar una economía política de la violencia contra las mujeres– adopta una perspectiva muy interesante e importante: muestra que los grupos herederos, en articulación con compañías transnacionales y otros actores, desarrollan una agenda de oferta de seguridad que va de la mano de la promoción de valores conservadores y machistas, que profundizan las desigualdades de género. Una vez más, esto deja abierta la posibilidad de hacer en el futuro una comparación explícita y sistemática entre los paramilitares y los grupos herederos, ya que hay por lo menos algunos ejemplos destacados de ataques masivos contra la población civil por parte de los primeros, a partir del intento de construir órdenes sociales tradicionalistas (Gutiérrez, 2022).
El libro también muestra que la actividad militar del Estado contra algunos grupos herederos es mayor de lo que nunca se observó durante el período paramilitar –aunque todo esto tenga lugar en el marco de una compleja relación de complicidad, alineamientos parciales en diferentes niveles territoriales, y también traiciones.
Cuarto: ¿ha cambiado la relación con las élites económicas, especialmente las legales? Coincido totalmente con la observación de Giraldo et al. en la introducción, según la cual llamar a los grupos herederos “narcoparamilitarismo” no es particularmente eficaz.
Por una parte, el paramilitarismo “clásico”, anterior a la desmovilización parcial, estuvo desde el principio masivamente involucrado con el narcotráfico y otras formas de criminalidad económica. Por otra, y como lo revela este libro, los grupos herederos, tal y como sucedió con los paramilitares, están articulados a través de múltiples vínculos a diversas economías tanto legales como ilegales. Varios capítulos muestran aquí la manera en que los paramilitares ofrecen provisión de seguridad a distintas élites económicas poderosas, y cómo las agencias de seguridad del Estado aparecen a veces como gestoras que establecen las condiciones y proveen la logística para que ello suceda. Es particularmente notable en este contexto el capítulo sobre la respuesta a la protesta social en Cali: una gran ciudad, en la que el Estado se apoya en sectores sociales específicos para implementar violencia privada al rojo vivo, a menudo homicida, contra ciudadanos que protestan.
A propósito, uno de los muchos aportes de este libro es mostrar cómo fueron evolucionando los grupos y sus articulaciones con diferentes economías a medida que cambiaban las circunstancias. Esto deja completamente sin sustento otra de las narrativas oficiales: que estos grupos son simples expresiones del narcotráfico. A la vez, es claro que desde el principio el paramilitarismo se articuló alrededor de lo que podrían llamarse proyectos orgánicos de sectores sociales legales, de la mano tanto del estado central como de las expresiones gremiales de aquellos. Buenos ejemplos son ACDEGAM y el paramilitarismo de Urabá (ver FUCUDE, 2020). Habría mucho más que decir sobre esto. No parece haber nada parecido, ni de lejos, hoy en día.
Alrededor de estos cuatro ejes nos encontramos, pues, en una situación análoga (ver tabla). Los grupos herederos no son, como no fueron los paramilitares (en lo que también coincido) simples expresiones subnacionales; tienen una relación clara y distinta con el nivel nacional, así como apoyos departamentales y municipales.
Mantienen indudablemente la proclividad y la capacidad de lanzar ataques letales contra líderes sociales. Proveen seguridad a diferentes economías legales, así como ilegales. Tienen redes políticas.
Pero, todo esto, órdenes de magnitud por debajo de la experiencia paramilitar clásica, y en algunos casos con experiencias híbridas y desarrollos en direcciones que no se veían tan claramente en el pasado. Nuevas élites entran en el menú de protagonistas; otras salen o se mantienen latentes.
Criterio de comparación Grupos herederos vs. paramilitares

Esta situación puede evolucionar en varias direcciones. Podríamos ver un retorno –que por necesidad sería algo más que una simple reedición– del viejo paramilitarismo: ¿quién podría descartar de buena fe ese desenlace? O quizás un simple congelamiento en la ambigüedad, con diversas organizaciones estableciendo poderes territoriales; algunas podrían profundizar sus lógicas híbridas, pero en todo caso manteniendo la oferta de protección a poderes nacionales y territoriales, que es lo que parece ser su condición de subsistencia y reproducción. Naturalmente, la hipótesis optimista es el desmontaje de estas estructuras y del acceso de grupos de ciudadanos bien colocados frente a grandes medios de violencia.
Sea cual fuere el desenlace que nos espera, este libro es una contribución muy importante para su comprensión. Examina en detalle lo que está sucediendo en el territorio. Muestra cómo se han desarrollado y evolucionado los grupos. Plantea preguntas fundamentales. Recomiendo enfáticamente su lectura.
Referencias bibliográficas
Barrera, Víctor: “Paramilitares o no: esa es la cuestión”, en Varios (2020). “Violencias que persisten. El escenario tras los acuerdos de paz”, Universidad Nacional- Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 169-224.
Anton, Blok. (1974). “The Mafia of a Sicilian village, 1860-1960. A study of violent peasant entrepreneurs”, Waveland Press, Illinois.
Cramer, Cristopher. (2002). “Homo Economicus Goes to War: Methodological Individualism, Rational Choiceand the Political Economy of War”, World Development 30(11) pp. 1845-1864.
Destituido. (2022). “Por supuesto vínculo con grupo criminal del Cauca, es destituido el General Jorge Herrera”, Colombia.com, https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/general-jorgeherrera-es-destituido-por-vinculos-con-bandas-criminales-340551
FUCUDE. (2020). “La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado”, Bogotá.
Gutiérrez, Francisco & Gutiérrez, José Antonio. (2022). “State political power and criminality in civil war”, Journal of Political Power 15(1) pp. 1-13.
Gutiérrez, Francisco. (2019). “Clientelistic warfare. Paramilitaries and the state in Colombia (1982-2007)”, Palgrave, Oxford.
Gutiérrez, Francisco. (2022). “Paramilitary territorial control and patterns of violence against civilians in Colombia: Disappearances in a stable paramilitary fiefdom”, Partecipazione e Conflitto
15(1) pp. 37-54.
Lasswell, Harold. (2018)[1936]. “Politics: who gets what, when, how”, Papamoa Press, Kindle Edition.
Mandic, Danilo. (2021). “Gangsters and other statesmen. Mafias, separatists, and torn states in a globalized world”, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Ungor, Ugür Umit. (2020). “Paramilitarism: Mass Violence in the Shadowof the State”, Oxford University Press, Oxford.
Zukerman, Daly Sarah. (2016). “Organized Violence after Civil War. The Geography of Recruitment in Latin America”, Cambridge University Press, Cambridge.
NOTAS RELACIONADAS:
Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. -LIBRO-
Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín. -LIBRO-
¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? -Artículo-
NOTAS: