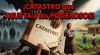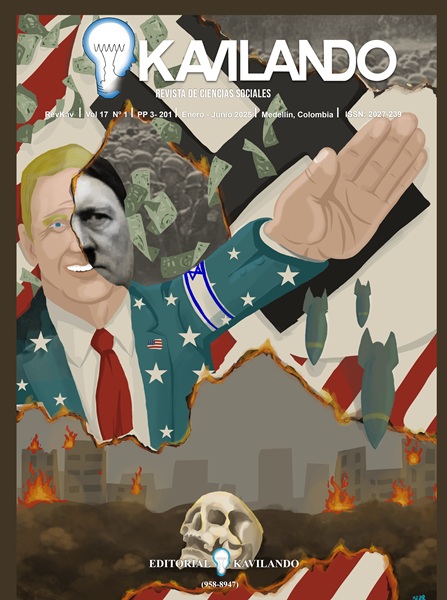Por: Alfonso Insuasty Rodríguez y Héctor Alejandro Zuluaga Cometa
Es relevante entonces, construir una mirada común de ciudad, de esas diversas ciudades que en realidad componen el distrito de Medellín, Esta mirada compartida deriva en una agenda colectiva que oriente los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial (POT) promoviendo en últimas una red-ciudad más inclusiva y equitativa. Este proceso es a lo que deberíamos considerar como Paz Territorial Urbana.

Es relevante entonces, construir una mirada común de ciudad, de esas diversas ciudades que en realidad componen el distrito de Medellín, la ciudad de las laderas, la rural campesina, la ciudad de los tenedores, poseedores y propietarios, la de la gran familia de la economía informal, la de los moradores e incluso la de los habitantes de calle. Esta mirada compartida debe derivar en una agenda colectiva que oriente los Planes de Desarrollo en sus diferentes niveles territoriales y aún más, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) promoviendo una red-ciudad más inclusiva y equitativa. Este proceso concreto, real, participativo, es a lo que deberíamos considerar, de manera cierta, el caminar hacia una Paz Territorial Urbana.
Sin duda alguna, el hoy Distrito Medellín ha emergido como un campo de pruebas para la paz territorial urbana en Colombia en las últimas tres décadas. Siguiendo a Valencia (2023) resalta que esta trayectoria comenzó en 1994 con la desmovilización de tres estructuras armadas que formaban parte de las Milicias Populares de Medellín (MPM). Posteriormente, en 2003, la ciudad fue testigo de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, seguido en 2006 por la del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Valencia Grajales, Agudelo Galeano, Insuasty Rodríguez & Zuluaga Co-meta, 2016).
Durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), Medellín se presenta nuevamente como una opción para llevar a cabo una prueba piloto en la construcción de la paz territorial urbana, una iniciativa que comenzó a tomar forma con la aprobación de la Ley 2272 o Ley de Paz Total en noviembre de 2022, la cual eleva la Paz a una política de Estado y no de gobierno como has-ta el momento se venía trazando y siguiendo el ejemplo del proceso de Paz en Irlanda. Así mismo, amplia y robustece el concepto de Paz asumiéndola como un derecho y un objetivo esencial del Estado, esta norma incluye, entre sus pilares la negociación con grupos insurgentes y a su vez, avanzar en diálogos socio-jurídicos que lleve al sometimiento de las estructuras criminales ligadas a las rentas ilegales, narcotráfico, entre otras, estructuras denominadas Criminalidad de alto impacto en el país (Congreso de la República, 2022).
Ahora bien, la elección de Medellín, como una de las sedes de esta prueba piloto se debe en parte a que alberga aproximadamente el 45% de las estructuras armadas del crimen organizado en Colombia, incluyendo organizaciones ilegales de gran importancia como La Oficina, Los Pachelly, Los Pesebreros, Los Mesa, La Terraza, Los Triana y Doce de Octubre, estructuras criminales que hacen amplia y prolongada presencia en distintos territorios de Antioquia y Colombia, por el tamaño de sus actividades ilícitas y su experiencia en negocios ilegales, tienen un gran impacto en Medellín y otras áreas urbanas, incluso fuera del país (Valencia, 2023).
La mayoría de los líderes de estas organizaciones, que se encuentran recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, han designado representantes, en forma de abogados facilitadores, para expresar al Gobierno Nacional su disposición a dialogar y someterse a la propuesta de paz urbana en la región del Valle de Aburrá, mostrando una visión amplia y a largo plazo sobre el conflicto y sus consecuencias perjudiciales en el Área Metropolitana. Este proceso hoy, por limitantes de orden jurídico, por conflictos con la Fiscalía del momento, por falta de una estrategia clara de sometimiento tiene a esta mesa de diálogo en un estancamiento.Es bueno precisar que la Ley 2272 denominada “Paz Total” se compone de tres pilares fundamentales: desactivar los factores de violencia a través de procesos de paz y justicia, proteger la vida de los grupos más vulnerables como líderes sociales y excombatientes, y promover la paz social y la convivencia ciudadana.
Estos objetivos se desglosan en siete procesos clave:
• Implementación del Acuerdo Final (Estado-Fuerzas Armadas Revolucio-narias de Colombia (FARC)), donde se destaca el lento avance en ciertas áreas según la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
• Negociaciones Estado-Ejército de Liberación Nacional (ELN), que enfren-tan desafíos como el paro armado declarado por ciertos frentes del gru-po insurgente en diciembre de 2022.
• Tratamiento de las disidencias FARC, que genera controversia sobre a qué sectores incluir en negociaciones de paz u ofrecerles beneficios, en tanto su caracterización es confusa.
• Sometimiento a la justicia de bandas criminales, con interrogantes sobre su renuncia a actividades ilegales.• Establecimiento de Regiones de Paz para adelantar diálogos específicos territoriales.
• Nombramiento de jóvenes de la “Primera Línea» como gestores de paz, lo cual genera debate sobre su estatus legal y su posible politización.
• Reemplazo del servicio militar obligatorio por el Servicio Social para la Paz, un proyecto que ha suscitado críticas y dudas sobre su implementación.
Ahora bien, frente a este panorama emergen, cada vez con mayor fuer-za la categoría “Paz Territorial Urbana”, los cual nos genera retos frente a las claridades que en torno a este concepto se deben tener, sobre todo, en el entendido que ya existe un aprendizaje ganado en el marco de múltiples negociaciones, procesos y diálogos en Colombia que deben ser tenidos en cuenta a la hora de comprender y darle un lugar a esta categoría explicativa. El presente artículo se divide en 6 apartados. El primero de ellos aborda, a manera de introducción una ubicación histórica de la temática. El segundo apartado plantea un rastreo de la forma de la paz en el plano normativo inter-nacional, Organización de Naciones Unidas (ONU) y continental (América), es-tableciendo los límites de este concepto para el razonamiento deductivo en el caso Colombia, tercer apartado, incluyendo las formas legales emanadas de la Corte Constitucional (Cuarto apartado); para finalmente fijar la reflexión en la ciudad de Medellín (quinto apartado). Por último, el sexto apartado de-sarrolla un conjunto de conclusiones en relación con la paz territorial urbana como posibilidad y a su vez como expresión organizada y movilizada del con-junto de sujetos sociales que construyen territorio.
Un contexto previo y necesario
A lo largo del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento del derecho a la paz se hizo más evidente. La creación de las Naciones Unidas en 1945 y la adopción de su Carta fundacional marcaron un hito importante en la promoción y protección de la paz.
En la Carta se establece que uno de los propósitos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. Además, se reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Estos avances sentaron las bases para que el derecho a la paz fuera incluido en las constituciones de los países en las décadas siguientes.
Los fundamentos jurídicos del derecho humano a la paz están formula-dos en:
• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
• La Carta de la ONU y en las resoluciones pertinentes del Consejo de Se-guridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos (ONU, 1945).
• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) y el Pac-to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966).• La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ONU, 1981).
• La Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus sigla en Inglés) (2012).
Además, el derecho humano a la paz está reforzado por otros documentos e instrumentos universales como la Declaración y el Programa de Acción de Viena (ONU, 1993), la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (ONU, 1986), la Declaración del Milenio (ONU, 2018) El Documento Final de la Cumbre Mundial (ONU, 2005). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 (ONU, 2015), Declaración de la Cumbre por la Paz Nelson Mandela (Asamblea General ONU, 2018) y en la opinión consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció implícitamente el derecho a la paz como un derecho inherente al ser humano, de conformidad con el ar-tículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH, 2017).
Es importante señalar y comprender que, los componentes esenciales del derecho humano a la paz están contemplados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y son objeto de litigio en los procedimientos de sus protocolos facultativos correspondientes tales como el derecho a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, la libertad de expresión y de reunión y asociación pacífica, el derecho a un nivel de vida adecuado que incluya alimentación, agua potable, saneamiento, vestimenta y vivienda, así como el derecho a la mejora constante de las condiciones de vida, junto con los derechos a la salud, la educación, la seguridad social y la participación en la cultura y el derecho al medio ambiente sano.
Colombia: la Paz en la constitución
La paz como derecho adquiere gran relevancia en la Constitución de 1991, ya que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental de :vivir en paz. Esto implica que el Estado debe garantizar las condiciones nece-sarias para que se puedan ejercer los demás derechos y libertades sin temor a la violencia o a la inseguridad. Asimismo, la paz como derecho contribuye a la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática.
El marco jurídico de la paz en la Constitución de 1991 proporciona las bases legales para la promoción y garantía de la paz en Colombia. Este marco establece los derechos y las obligaciones relacionados con la paz, así como las medidas y garantías para su construcción y preservación. A través de estos instrumentos legales, se busca fortalecer el Estado de derecho y fomentar una cultura de paz en el país (República de Colombia, 1991).
La Constitución colombiana, en su artículo 22, establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, es necesario definir las características específicas de este derecho para comprender su alcance y su importancia. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Cons-titucional ofrece importantes elementos para reflexionar, clarificar y proble-matizar el concepto de paz.Ahora bien, vale resaltar que en el citado artículo 22 también establece las garantías para la construcción de la paz en Colombia, de la cual se deriva la promoción de la participación ciudadana en los procesos de paz; se indica la necesidad de fomentar la participación de diferentes actores sociales, incluyendo a las víctimas del conflicto armado, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas en tanto que, la participación ciudadana contribuye a la generación de consensos y al fortalecimiento de la democracia, permitien-do que las decisiones relacionadas con la implementación de la paz como derecho sean inclusivas y legítimas así como la implementación de políticas y programas para fomentar la cultura de paz la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema judicial que garantice la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto armado (Calvete León, 2021).
En Colombia, se han implementado diversas políticas y programas para promover la paz como derecho. Algunas de las políticas incluyen la educa-ción para la paz, la promoción de los derechos humanos, la desmovilización de grupos armados y la promoción de la reconciliación. Los programas se enfocan en áreas como la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas por parte de grupos armados, la atención a las víctimas del conflicto, la inserción social de excombatientes y la promoción de la justicia transicional.
Estas políticas y programas son fundamentales para transformar la sociedad colombiana y construir una paz estable y duradera consignada en el Acuerdo Final.
Entre las acciones orientadas a esa paz se encuentran la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene como objetivo investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, así como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448/11, que busca brindar reparación a las víctimas y devolver las tierras despojadas. Además, se han :implementado medidas de protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, con el fin de prevenir su persecución y garantizar su se-guridad. Estas acciones legales son fundamentales para el restablecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y la construcción de una paz sostenible en Colombia.
La Ley 2272 de 2022, como ya se enunció, eleva la Paz a una política de Estado, además fija un marco explicativo y comprensivo de lo que se asume como paz, su componente de equidad y justicia social contempla las causas sociales de inequidad que impulsan condiciones de marginalidad y vulne-rabilidad frente a las dinámicas pendulares de los grupos armados ilegales que hacen presencia en los territorios (Congreso de la República, 2022).
Esta política presenta avances en su comprensión amplia pero aún sigue teniendo limitaciones en su práctica y ejecución.
La Corte Constitucional.
__________________________