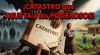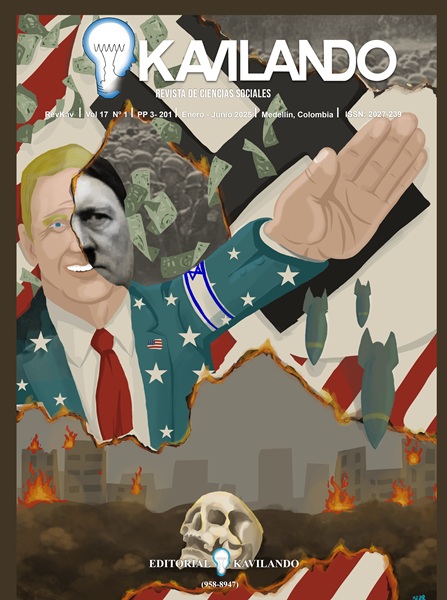Por: Esteban Ramos Muslera
La disciplina de los Estudios de la Paz y el Conflicto ha recorrido un breve pero intenso camino que la ha llevado a reconocer la importancia esencial que tiene la participación del conjunto de la población a la hora de construir paz

El principal aprendizaje que nos deja el resultado del Plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre en Colombia es que el llamado proceso de paz, al restringirse a una negociación entre los actores de la guerra y representantes formales de la población obviando la activa participación de la ciudadanía, no se siente, ni se piensa, ni se vive como tal.
Si el proceso de construcción de paz hubiera contado desde sus inicios con la integral participación de la población, no es aventurado afirmar que el silente clamor que se produjo no hubiera alcanzado la magnitud que alcanzó; misma que, a la postre, supuso el rechazo del acuerdo suscrito en La Habana con a penas 50,000 votos de diferencia entre aquellos que se decantaron por el No, de aquellos que lo hicieron por el Sí.
La ajenidad que del llamado proceso de paz ha sentido la mayor parte de la población desde que se iniciaran las conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP se evidenció en la abstención en el Plebiscito: más de 21 millones de personas decidieron no ejercer su derecho a voto, lo que representa cerca del 64% del censo. Es difícil entenderlo de otro modo cuando el conflicto armado colombiano supera las 5 décadas de existencia y deja tras de sí entre 7 y 11 millones de hectáreas de tierras usurpadas, más de 4 millones de desplazados, y cientos de miles de víctimas directas. Rotundas cifras éstas que ilustran la magnitud del enfrentamiento, e invitan a suponer que, difícilmente, los 21 millones de abstencionistas no sufrieran los impactos de la Violencia Directa derivada de la guerra, así como –menos aún- la traducción material de la Violencia Estructural de Colombia (uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo): ¿por qué, entonces, estas personas no votaron si con ello hubieran podido contribuir a la reducción de las violencias y sus impactos?
Cuando uno repara en que la abstención en el Plebiscito fue incluso mayor a la que habitualmente se produce en una primera vuelta de elecciones presidenciales, la tesis de que el llamado proceso de paz no es sino visto como “la misma vaina de siempre” gana peso; y con sentido: el acuerdo fue alcanzado en una mesa de negociación sin participación de la población, así como suele suceder con los programas electorales, y el Plebiscito para la ratificación del acuerdo se desarrolló de manera muy similar a como habitualmente lo hacen las campañas electorales. El problema es que, efectivamente, no es lo mismo un proceso de paz que una negociación o una campaña electoral. En una negociación la participación de cualquier actor ajeno a las partes es innecesaria, e, incluso, contraproducente. En un sistema democrático representativo la participación popular es deseable, pero totalmente prescindible siempre que se supere el mínimo número de votos válidos requerido para que las elecciones sean declaradas válidas. De hecho, formalmente, una democracia representativa puede funcionar –y, así lo hace- manteniendo al mínimo las constantes de la participación ciudadana: los gobiernos se suceden aun siendo elegidos por una minoría de la población si se tiene en cuenta la suma de los votos de las personas que se decantan por otros candidatos, y el de aquellas que se abstienen de votar. Y no pasa nada.
La cuestión, aquí, es si resulta viable una paz sin ciudadanos y ciudadanas, dado que, efectivamente, la paz es mucho más que el simple resultado de una elección Plebiscitaria, de una negociación, o de eliminar algo no deseado como la guerra. Vale la pena acudir a la teoría para comprender la hondura de lo señalado.
La disciplina de los Estudios de la Paz y el Conflicto ha recorrido un breve pero intenso camino que la ha llevado a reconocer la importancia esencial que tiene la participación del conjunto de la población a la hora de construir paz: desde entender que un proceso de paz debe ser protagonizado exclusivamente por el Estado –Paz Negativa-, hasta concebir que este proceso debe promoverse mediante la planificación participativa y la puesta en práctica de acciones colectivas destinadas a potenciar la atención sinérgica de las necesidades del conjunto de la población –Paz Transformadora (Montañés y Ramos, 2012)-, se producirían en la disciplina sucesivos saltos epistemológicos teóricos y metodológicos –Paz Positiva (Galtung, 1985), Paz Imperfecta (Muñoz, 2001)- que contribuirían, paulatinamente, al reconociendo del carácter protagónico de la participación ciudadanía en la construcción de paz y la transformación de los conflictos.
En este sentido, los postulados de J. Galtung, allá por la década de los ’60 -Paz Positiva- nos enseñaron que la paz tenía que ver con la construcción de un sistema político, económico y social contribuyente a la justicia social, que propiciara la eliminación de las Violencias Directas, Estructurales y Culturales. Hoy sabemos, además, que para ello es necesario que todos los cuentos cuenten, tal como diría Montañés (2006); pues la paz no puede decretarse, ni puede entenderse como la meta de una eterna carrera de obstáculos: la paz, entendida como un proceso en permanente construcción y transformación, emerge como tal cuando los seres humanos la potenciamos y cristalizamos en todo ámbito y escala de relacionamiento humano -Paz Transformadora (Montañés y Ramos, 2012). Por tal motivo, es posible afirmar que es la amplia y decisoria vinculación del conjunto de la población la que hace de un proceso de paz, un proceso de paz; y no el acuerdo alcanzado en una mesa de negociación, ni la victoria –cabría decir que todavía menos, la derrota- en un Plebiscito convocado para ratificar los acuerdos suscritos por otros. Máxime, cuando se trata de transformar un conflicto integral -social, político, económico y armado- que como el colombiano, hunde sus raíces hasta la constitución misma del Estado (y, probablemente, más allá: hasta la época de la invasión e instauración de la Colonia española).
Dicho de otro modo, si no se tiene en cuenta el ser, estar, hacer, sentir y tener de la ciudadanía es imposible saber qué y cómo hacer qué y para qué. Y eso es, precisamente, lo que está sucediendo en Colombia al restringirse el proceso de paz a los instrumentos específicos de la mesa de negociación y el Plebiscito de ratificación. Sendos instrumentos pueden -y deben- ser considerados como una parte importante de un proceso de construcción de paz. Sin embargo, no pueden -ni deben- ser considerados como el proceso de paz en su conjunto.
La paz en Colombia emergerá cuando además de los representantes formales de la ciudadanía y los principales actores de la guerra, se jalone la activa, directa, vinculante, diversa, incluyente y decisoria participación de los pueblos de Colombia. Mientras el proceso de construcción de paz se continúe desarrollando por decreto y sin participación popular, excluyéndose las voces, sentires y reflexiones particulares de los pobladores –víctimas especialmente- no emergerá la paz aunque cesen los enfrentamientos armados o se gane un próximo Plebiscito. Para construir paz es necesaria la integral participación del conjunto de la población, especialmente, de la ciudadanía tradicionalmente excluida y vulnerabilizada; y ello, resulta mucho más factible si se recurre a una estrategia metodológica participativa como la propuesta desde el Método de Construcción Participada de Convivencias Pacíficas (Ramos, 2015). Haciendo uso de este método es posible conocer cuáles y cómo son las problemáticas, necesidades y demandas consideradas prioritarias por la población, y cuáles las acciones a diseñar y ejecutar orientadas a propiciar la emergencia de modelos convivenciales de atención sinérgica de las necesidades en los diversos territorios de Colombia.
Esteban A. Ramos Muslera
Doctor en Ciencias Políticas. Paz, Conflicto y Cambio Social, por la Universidad de Valladolid, España.
Director del Área de Paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras IUDPAS UNAH.