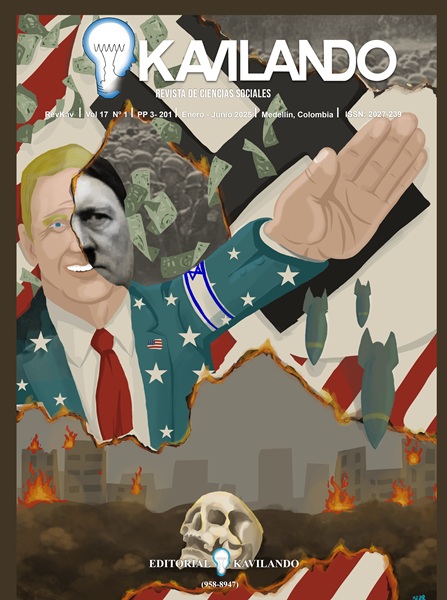Las condenas contra empresarios de Chiquita Brands y un expresidente colombiano revelan un Estado capturado por élites políticas y económicas, articuladas con redes paramilitares, mafiosas e intereses extranjeros, donde la impunidad bloquea la verdad, la justicia y una paz real y transformadora.

Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*.
Las recientes condenas contra siete empresarios bananeros y un expresidente permiten leer, más allá de los casos concretos, la persistente alianza entre poder económico, estructuras estatales, paramilitarismo, redes mafiosas e intereses extranjeros.
Lo que emerge es la radiografía de una arquitectura institucional que ha facilitado la impunidad de crímenes graves y consolidado un modelo que naturaliza la injusticia y perpetúa la desigualdad en Colombia.
Daremos una mirada a cada una de estas sentencias y, a partir de ellas, una reflexión sobre lo que revelan: un Estado cuya propia estructura ha sido diseñada para sostener un sistema de privilegios, impunidad y control, más que para garantizar derechos, verdad y justicia.
Banano, Paramilitarismo y Estado: Caso Empresarios Multinacional Chiquita Brands.
El 23 de julio de 2025, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, condenó a 7 altos empresarios de la multinacional Chiquita Brands por financiar paramilitares en Urabá y Córdoba. El fallo revela una red criminal entre élites empresariales y actores armados, con apoyo institucional, que perpetuó la violencia en Colombia.
En 2019, la Fiscalía General de Colombia imputó a altos ejecutivos de la multinacional bananera Chiquita Brands y sus filiales por el delito de concierto para delinquir agravado, al haber financiado, promovido y organizado grupos armados ilegales. Aunque el caso se mantuvo paralizado durante más de cinco años, el 23 de julio de 2025, un juzgado especializado de Antioquia emitió una sentencia condenatoria contra siete de los diez acusados. Las sanciones incluyen penas de más de once años de prisión, multas equivalentes a 9.750 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas.
Este fallo histórico, evidencia la participación de grandes empresarios nacionales y extranjeros del sector bananero en un entramado criminal que, durante años, financió y fortaleció estructuras paramilitares en el marco del conflicto armado colombiano. Según lo documentado en la sentencia, entre 1997 y 2004, empresas como Banadex y Banacol establecieron pagos sistemáticos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en particular al Frente Arlex Hurtado, a través de mecanismos como descuentos por caja exportada y contribuciones mensuales, disfrazados como “pagos por seguridad”.
El fallo judicial revela que esta financiación no solo garantizaba la protección de las operaciones bananeras, sino que también sostenía la expansión territorial de los paramilitares en regiones clave para el negocio internacional del banano, como Urabá y Córdoba. Este esquema consolidó un aparato criminal que operó con la permisividad, y en ocasiones complicidad, de funcionarios y fuerza pública, lo que refleja una preocupante captura institucional por intereses económicos y armados.
Las evidencias presentadas en el juicio —incluyendo registros financieros, interceptaciones, testimonios y confesiones— demuestran que esta alianza criminal entre sector privado, grupos armados y sectores del Estado no fue accidental, sino parte de una estrategia de control territorial y de consolidación de un modelo económico sustentado en la violencia y la ilegalidad.
Además, la sentencia resalta el carácter multinacional de las empresas involucradas, cuyas operaciones, bajo una fachada legal y corporativa, encubrieron prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos, desplazamientos forzados y asesinatos. Estas compañías utilizaron su poder económico para imponer un modelo extractivista y violento que afectó gravemente a las comunidades rurales, especialmente a trabajadores y pobladores de las zonas bananeras.
Este fallo no solo representa una victoria judicial, sino que también deja al descubierto la profunda interrelación entre economía, violencia e impunidad en Colombia. La condena a estos empresarios, aunque limitada, constituye un precedente fundamental en la lucha contra la violencia corporativa y la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto.
Esta sentencia visibiliza la existencia de un aparato criminal empresarial-estatal que prolongó la guerra y la injusticia durante décadas. Representa un llamado urgente a desmontar las estructuras de poder que sostienen la violencia, y una oportunidad para avanzar hacia una paz verdadera, basada en la verdad, la justicia y la reparación integral.
Justicia y Gobernanza Democrática en Colombia. El Caso Uribe.
La sentencia condenatoria contra el expresidente colombiano leída el 28 de julio y emitida el 1 de agosto por el juzgado 44 del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, constituye un hito en la historia judicial del país, fue condenado como determinador de los delitos de Fraude Procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con soborno en la actuación penal, y absolutoria respecto de Soborno.
Se trata de la primera vez que un exmandatario es juzgado y condenado en un contexto marcado por múltiples señalamientos sobre sus vínculos con estructuras paramilitares, redes de narcotráfico, procesos de despojo de tierras y corrupción institucional. Este hecho reviste especial relevancia no solo por el peso político del acusado, sino por las implicaciones que tiene.
Durante sus dos mandatos presidenciales (2002–2010) y su previa gestión como gobernador de Antioquia, región con profundo arraigo paramilitar, se consolidaron prácticas sistemáticas de violencia y despojo. Su trayectoria política ha estado asociada a la consolidación de un aparato de poder que articuló alianzas entre sectores del Estado, grupos armados ilegales y redes criminales, fenómeno conocido como "parapolítica". Dicho entramado moldeó las instituciones en favor de una élite político-empresarial nacional e internacional, fomentando una cultura de impunidad y silencios cómplices.
El origen del caso remonta a 2012, cuando el exmandatario denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y, en su lugar, ordenó abrir una contra Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos. En 2020, la Sala de Instrucción de la Corte dictó detención preventiva tras encontrar indicios graves de responsabilidad.
Posteriormente, al renunciar Uribe al Senado, el proceso pasó a la Fiscalía, donde se intentó precluir el caso en dos oportunidades, bajo la dirección del fiscal Francisco Barbosa. Ambas solicitudes fueron rechazadas por juezas penales y por el Tribunal de Bogotá. Finalmente, en abril de 2024, la Fiscalía —ya bajo la dirección de Luz Adriana Camargo— presentó una acusación formal contra el exmandatario. El proceso ha estado en manos de jueces y fiscales independientes, asignados por reparto aleatorio, a lo largo de distintos gobiernos y bajo fiscales generales con posturas políticas divergentes, lo que refuerza la legitimidad institucional del proceso.
Como señala Uprimny (2025), “no puede verse este caso como una persecución política, sino como expresión del principio más básico del Estado de derecho: nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente”. La sentencia deja en evidencia que Uribe no solo utilizó su influencia para consolidar su poder político, sino que también orquestó una estructura paralela de poder que instrumentalizó el aparato estatal con fines personales y clientelares.
El fallo detalla cómo dicha estructura se apoyó en la cooptación de la justicia, la manipulación de testimonios, el ofrecimiento de beneficios judiciales, y el uso de testigos a su favor, todo ello con el fin de obstruir la justicia y proteger a sus aliados. Se revela un sistema de subordinación en el que múltiples actores judiciales, políticos y estatales fueron instrumentalizados como piezas funcionales de una red de poder construida sobre la impunidad.
Este esquema operó bajo el discurso de la "lucha contra el terrorismo", que fue empleado estratégicamente para justificar alianzas con grupos paramilitares, encubrir violaciones sistemáticas de derechos humanos y promover un modelo de gobernabilidad autoritaria y excluyente. El relato de legitimidad escondía, en realidad, un sistema de complicidades destinado a preservar el control territorial, proteger intereses económicos y consolidar un orden basado en la violencia y el despojo.
La sentencia no solo responsabiliza penalmente a un expresidente, sino que también expone con crudeza las fallas estructurales del Estado colombiano para contener el poder arbitrario, y el papel central que han jugado sectores empresariales, políticos y armados en la perpetuación del conflicto y la desigualdad.
Este fallo representa un avance, aunque limitado, en la lucha contra la impunidad de élites en Colombia. Al mismo tiempo, expone la profundidad del sistema de criminalidad política que ha operado con apoyo institucional.
El proceso continúa, y con él la responsabilidad de la justicia colombiana de actuar con independencia y firmeza frente a quienes han instrumentalizado al Estado para beneficio propio.
Finalmente, esta decisión judicial emite un mensaje contundente: ninguna figura, por alta que sea su investidura, puede eludir la acción de la justicia cuando existen evidencias sólidas de su participación en redes criminales. Se trata de un paso necesario —aunque aún insuficiente— para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, y avanzar hacia un modelo democrático genuino, donde la ley sea un límite real al poder.
Gobierno, Estado e Instituciones en Juego
Los anteriores fallos judiciales (2025) deja entrever esa profunda alianza estructural entre empresas, criminalidad, políticos de alto nivel y Estado. La captura corporativa del aparato estatal sigue vigente a través de una infraestructura institucional diseñada para proteger intereses privados por encima de los derechos de las comunidades.
Lejos de ser hechos aislados, estas decisiones judiciales reflejan una realidad estructural: muchas de las instituciones encargadas de garantizar el Estado Social de derecho —como la Fiscalía, la Rama Judicial y los órganos de control— han sido sistemáticamente cooptadas o debilitadas por intereses políticos, económicos y criminales.
En los casos en que funcionarios éticos logran actuar conforme a la ley, se ven enfrentados no solo a poderosos actores políticos y empresariales, sino también a un sistema simbólico, mediático y social que busca erosionar su legitimidad, desacreditarlos públicamente e incluso poner en riesgo su integridad personal. La justicia, para actuar con verdadera independencia, requiere garantías reales de autonomía, transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, estas condiciones aún están lejos de ser plenamente efectivas en Colombia.
Las sentencias recientes no solo condenan a individuos poderosos, sino que revelan un diagnóstico más profundo, las instituciones colombianas enfrentan una fragilidad estructural que las hace vulnerables a la captura por parte de élites políticas y económicas. Esto ha permitido la consolidación de redes de influencia, verdaderas mafias que operan en los niveles más altos del poder, reproduciendo lógicas clientelistas, excluyentes, oligárquicas e impunes dentro del aparato estatal.
Más allá del alcance judicial específico de estos casos, lo que se expone es la arquitectura de un Estado cuya justicia ha sido históricamente lenta, selectiva y permisiva frente a los crímenes de Estado, de empresas y de estructuras paramilitares. La connivencia entre el poder político, el empresariado y actores armados ilegales, mafias ha dado lugar a un sistema institucional que protege privilegios en lugar de garantizar derechos, y que ha facilitado el despojo, la exclusión y la perpetuación de la violencia como instrumento de control territorial y social.
Estas sentencias representan una radiografía institucional, si bien muestran que la justicia puede avanzar cuando existe voluntad política y compromiso judicial, también dejan claro que los marcos institucionales actuales son insuficientes para desmantelar por completo las redes de impunidad que sostienen el statu quo.
La Comisión de la Verdad parece nos quedó debiendo la máxima verdad, señalar a los máximos responsables. Al tiempo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, también ha mostrado limitaciones importantes para identificar a los máximos responsables. Su diseño institucional y su aplicación parcial han impedido que muchos de los máximos responsables de los crímenes estructurales —incluidas élites empresariales, sectores del alto gobierno y financistas de la guerra— comparezcan ante la justicia. Esta omisión, lejos de cerrar ciclos de violencia, los reactiva, al no desmantelar del todo las causas profundas del conflicto armado.
En consecuencia, estas decisiones judiciales constituyen un hito, pero también una advertencia, sin una reforma institucional profunda que garantice la independencia del sistema judicial, la transparencia en los órganos de control, y la ruptura definitiva del vínculo entre poder político, económico y criminalidad, la justicia seguirá siendo un privilegio para pocos y una deuda para las mayorías.
La paz, entendida como algo más que la mera ausencia de confrontación armada, requiere de una transformación estructural del Estado y sus instituciones. Supone erradicar los entramados de impunidad, desmontar la arrogancia estatal que protege a las élites, y garantizar un sistema que priorice la verdad, la reparación integral a las víctimas y la no repetición. La justicia no puede seguir siendo una aspiración retórica; debe convertirse en una realidad efectiva y visible para todos los ciudadanos.
Estamos, por tanto, ante una de las causas estructurales más persistentes que impiden la construcción de una paz participativa, transformadora y duradera. Mientras el poder continúe siendo ejercido en favor de intereses particulares y en detrimento del bien común, seguirán vigentes las condiciones que alimentan la desigualdad, la violencia y la desconfianza institucional.
Referencia:
Insuasty Rodríguez, A. (3 de julio de 2024). Empresas, paramilitares y el orden institucionalizado del mal. Colombia. Obtenido de desinformemonos: https://desinformemonos.org/empresas-par
Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia. (2025, 23 de julio). Sentencia por concierto para delinquir agravado en proceso contra varios empresarios del sector bananero en Colombia. Sentencia ordinaria Ley 600 del 2000, Medellín.
Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. (2025, 1 de agosto). Sentencia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez. Jueza Sandra Liliana Heredia Aranda.
Urpimny, R. (agosto de 3 de 2025). El proceso y la condena de Álvaro Uribe Vélez. Obtenido de El Espectador: https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/el-proceso-y-la-condena-de-%C3%A1lvaro-uribe-v%C3%A9lez/ar-AA1JO1jE?ocid=BingNewsVerp
_____