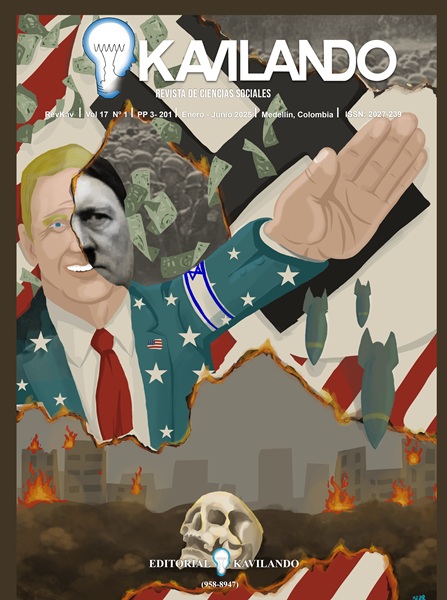Pese a los avances, la calidad de la educación sigue siendo en extremo preocupante, como puede deducirse de las diversas pruebas nacionales e internacionales con las que actualmente contamos para diagnosticar los logros en educación en diferentes áreas, niveles y ciclos.
En la última década el país avanzó de manera importante en cobertura, infraestructura y seguimiento de los logros en el sistema educativo. Hoy, el 90% de los niños estudia en la escuela básica primaria y el 70% de los jóvenes asiste a la secundaria. En educación inicial, la cobertura es del 64%, según la revisión y el análisis de las cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que hace el Programa Educación, compromiso de todos. En la educación superior también hay avances, aun así, todavía cerca de 7 de cada 10 jóvenes se quedan sin acceder a un programa universitario técnico o profesional. En infraestructura se presentan mejoras importantes en las principales capitales y en el seguimiento de los logros académicos contamos con los informes de las pruebas SABER[1] a nivel nacional, y las pruebas TIMSS[2], ICSS[3] y PISA[4], a nivel internacional.
Pese a los avances, la calidad de la educación sigue siendo en extremo preocupante, como puede deducirse de las diversas pruebas nacionales e internacionales con las que actualmente contamos para diagnosticar los logros en educación en diferentes áreas, niveles y ciclos. Es verdad que las pruebas solo pueden evaluar algunas dimensiones de la calidad y que múltiples aspectos esenciales de la educación que reciben los niños y jóvenes no pueden ser fácilmente evaluados. Las pruebas, por ejemplo, no nos dicen si los niños se interesan por el conocimiento, si son autónomos, buenos deportistas, afectivos o solidarios, ni si presentan actitudes favorables ante la libertad, la tolerancia o la democracia; o si han alcanzado niveles de desarrollo en ética, afectividad o sensibilidad, entre muchos otros. Pese a lo anterior, las pruebas nacionales (desde que el ICFES comenzó a evaluar competencias en el año 2000) e internacionales son muy útiles para saber hasta dónde los niños y jóvenes están desarrollando competencias para leer, interpretar, argumentar y proponer, y si lo logran en diversas áreas, priorizando fundamentalmente las de lenguaje, ciencias y matemáticas. Para esos propósitos, que son un componente esencial de la educación –aunque no el único– las pruebas son muy buenas.
- Indicadores de la baja calidad en el país (pruebas nacionales e internacionales)
- Indicadores de baja calidad según las pruebas SABER
Los puntajes promedio en las pruebas de Estado SABER no han mejorado en los últimos diez años. En general, siguen siendo muy bajos (inferiores a 46 puntos de 100 posibles para el grado once) y los estudiantes que llegan a los niveles altos en el desarrollo de sus competencias son un grupo en extremo reducido, cercano al 5% de la población que presenta dichos exámenes. Es decir, sólo un grupo diminuto de estudiantes en Colombia alcanza un muy buen desarrollo en sus competencias para leer y pensar. Aproximadamente un 25% consigue un nivel satisfactorio y un 70% se ubica entre un nivel mínimo e insuficiente. El único logro que se puede señalar al respecto es el de haber mantenido los promedios a pesar de la ampliación de la cobertura, pero, obviamente, éste es un logro ínfimo en un país que sólo garantiza educación de muy alta calidad para el 5% de sus estudiantes al culminar la educación media.
b. Indicadores de baja calidad según pruebas internacionales (TIMSS y PISA)
Las pruebas internacionales en las cuales ha participado Colombia ratifican la necesidad de enfocar los esfuerzos en mejorar la calidad de la educación.
La prueba TIMSS evalúa las competencias adquiridas en ciencias y matemáticas en los grados 4º, 7º y 8º. Para su análisis se dispone de los resultados obtenidos en 1995 y 2007, años éstos en los que Colombia ha participado en dicha evaluación internacional. Los resultados del año 2007 son bastante críticos, en especial en el área de matemáticas y en el nivel de básica primaria, así como en lo referido a los puntajes obtenidos por las mujeres. En matemáticas, por ejemplo, el 70% de los estudiantes obtuvieron resultados inferiores al mínimo; así mismo, en los grados 7º y 8º ocupamos el penúltimo lugar entre los 59 países participantes. No obstante, los puntajes del país mejoraron en cerca de 20 puntos para el grado 8º frente a la prueba aplicada quince años atrás. En este aspecto la tendencia es positiva, pero los resultados siguen siendo demasiado bajos.
Colombia también sometió a sus estudiantes de 15 años al análisis de la prueba PISA en 2006 y 2009. Dicha prueba, a juicio de expertos, es la más reconocida en evaluación de la calidad a nivel internacional. Entre las dos aplicaciones, Colombia avanzó en 28 puntos en lectura, resultado importante y significativo. Aun así, preocupa que sólo 5% de los estudiantes colombianos alcancen uno de los tres niveles más altos de lectura, mientras que 78% se ubican en los dos primeros niveles (lectura fragmentaria). Además, resulta especialmente grave que la distancia entre los resultados de hombres y mujeres en ciencias, matemáticas y lenguaje convierta a Colombia en el país con mayor inequidad de género en el mundo a nivel educativo, y que la diferencia entre los resultados de los estudiantes de los tres primeros y de los tres últimos estratos (en una escala de 1 a 6) alcance la cifra de 65 puntos desfavorable para los primeros (el promedio del país para el 2009 es de 413). En un país tan inequitativo como Colombia, una educación de tan baja y desigual calidad, eleva dicha inequidad.
- La necesidad del Acuerdo Nacional por el Mejoramiento de la Calidad
Hay que asumir la meta de elevar la calidad de la educación como “una tarea de todos”, tal como lo demostraron los exitosos casos de mejora educativa logrados en Finlandia, el Norte de Europa, algunas ciudades de Estados Unidos, China y la mayoría de los países del Sudeste Asiático; o como más recientemente lo están evidenciando Brasil e Israel, países que han convertido la educación en una prioridad nacional, para lo cual han creado amplios movimientos nacionales en defensa de la calidad de la educación, tarea en la que han contado necesariamente con el aval de los gobiernos y el sector privado. Es imprescindible un acuerdo nacional para mejorar la calidad de la educación de nuestro país ya que el problema atañe a la sociedad como un todo. Un acuerdo por la calidad de la educación debe involucrar a los empresarios, los investigadores, los educadores, los intelectuales, los artistas, los medios masivos de comunicación, la Iglesia, las figuras mediáticas, los partidos políticos, el gobierno, las Facultades de Educación, las Escuelas Normales, los padres de familia, los estudiantes y las instituciones sociales, en fin a toda la ciudadanía.
Sin educación de calidad es inviable el crecimiento sostenido del sistema económico en la sociedad del conocimiento y de la información. Una población con gravísimos problemas de lectura y procesos cognitivos tendrá serias dificultades para leer instrucciones, planear e interpretar; y muy seguramente, también existan debilidades para escuchar, trabajar en equipo y proyectar, aspectos en los que, hasta el momento, las instituciones educativas han insistido muchísimo menos.
Una educación de muy baja y desigual calidad –como lo es la colombiana en su momento actual– es un factor de agravamiento de la inequidad, dado que se debilita el mecanismo más importante de ascenso social, como lo es la educación, y se condena a los sectores de la población más desfavorecidos, deprimidos y marginados cultural y socialmente, particularmente en el género femenino, a recibir la educación de menor calidad. No solo somos el país más desigual del continente, sino que el sistema educativo se ha constituido en un factor de agravamiento de esa inequidad. En estas condiciones, y si no mejoramos la calidad de la educación que actualmente están recibiendo niños y jóvenes, será muy difícil consolidar procesos de paz o de prosperidad democrática en el país.
Una educación que no desarrolle procesos interpretativos y argumentativos en los jóvenes restringe el alcance de la democracia, ya que sin herramientas cognitivas para leer y pensar no lograremos el paso a la “mayoría de edad” del que hablaba Emanuel Kant; es decir, la posibilidad de pensar y decidir con cabeza propia. Por ello, una educación de tan baja calidad restringe la democracia y termina por constituirse en un obstáculo al desarrollo social e individual.
Los fines del Acuerdo Nacional por una educación de calidad
Por ‘educación de calidad’ entendemos una educación que forme de manera integral a las personas y que no se concentre exclusivamente en su dimensión académica; una educación que asuma con los niños y jóvenes fines y contenidos pertinentes a nivel social, contextual e individual; que priorice el desarrollo de las competencias básicas para pensar, interpretar y convivir; que contribuya a disminuir las inequidades de género, clase social y región, tan frecuentes en nuestro país.
Es cierto que una educación de calidad debe garantizar que aquello que se busca se logre, pero la eficiencia no puede equipararse a la calidad, ya que la calidad exige, además, la presencia de integralidad, pertinencia, desarrollo de competencias básicas y la contribución a la disminución de las inequidades.
Dados los planteamientos anteriores, un Acuerdo Nacional por la calidad de la educación buscará mejorar la pertinencia individual, contextual y social de los fines y los contenidos de la educación. Tendremos que asegurar que se enseñe aquello que necesita el niño y el joven para favorecer su desarrollo, y que dicho proceso tenga en cuenta el contexto sociocultural e individual en el que se realiza la formación. Así mismo, la nueva escuela tendrá que favorecer una formación que supere el predominio exclusivo de lo cognitivo y que jalone el desarrollo de las diversas dimensiones del ser humano, como la estética, la valorativa, la social, la comunicativa y la práctica. Necesitamos individuos que sepan pensar, pero también que sean sensibles ante los otros, que interactúen de manera tolerante y respetando las diferencias; en fin, individuos que sean actores de su propio destino. La educación debe aportar a la construcción de una cultura de paz y de convivencia, debe favorecer actitudes para la resolución pacífica de los conflictos y la práctica de los valores democráticos. Desafortunadamente, este tipo de educación todavía no se está impartiendo, pues las prácticas educativas de hoy siguen focalizadas en la búsqueda de competencias académicas y laborales, las cuales en buena medida tampoco se logran, tal como señalamos anteriormente. En consecuencia, el Acuerdo debe ayudarnos a garantizar la adquisición de las competencias básicas para pensar, comunicarnos y convivir.
La equidad es otro de los fines del Acuerdo; por ello, este debe orientarse a reducir o eliminar las brechas en el ejercicio al derecho a una educación de calidad que presenta la educación nacional entre las diferentes regiones, los estratos sociales y los géneros.
Finalmente, el Acuerdo deberá garantizar que se alcancen los propósitos individuales y sociales del desarrollo. Por ello resulta necesario seguir mejorando la eficiencia del sistema educativo, pero garantizando una profunda reflexión sobre la pertinencia de los fines establecidos al sistema educativo tal como lo señala la Constitución Nacional en su artículo 67 y la Ley General de Educación en su artículo 5º. Los cambios en la educación no pueden ser establecidos por expertos que no consultan a maestros, niños y jóvenes en el contexto local, regional y global en el que se desenvuelve el proceso educativo. Las Reformas en educación deben poner en diálogo las ideas, razones y experiencias de la cultura y las del contexto particular; y por ello deben garantizar que los lineamientos trazados por el MEN respeten la autonomía establecida por la Ley General de Educación y se articulen con los Proyecto Educativos Institucionales (PEI), en los que la comunidad participe en su construcción, y que por ello se siente identificada con aquéllos. Como puede verse, en educación la eficiencia es una palabra vacía si no es acompañada por la búsqueda de la pertinencia individual y social
Los mecanismos del Acuerdo Nacional por una Educación de Calidad
El Acuerdo Nacional por una Educación de Calidad será suscrito en el marco del Congreso Iberoamericano y IV Congreso Nacional por una Educación de Calidad que se celebrará en Cartagena del 24 al 26 de octubre de 2011, convocado por la Alcaldía de Cartagena, el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, La Fundación por una Educación de Calidad, la organización Transformemos, la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE) y el Instituto Alberto Merani, entre otros, con el respaldo de múltiples entidades públicas y privadas del sector educativo a las que estamos invitando.
Mejorar la calidad de la educación requiere un conjunto de condiciones de muy diversa naturaleza. Hay que elevar de manera ostensible los presupuestos para educación, ciencia e investigación, de manera que se garantice el cumplimiento de lo señalado en la Constitución colombiana respecto al derecho a recibir una educación de calidad que tiene todo ciudadano y se revalorice la función y el papel de los docentes. Por tanto, el Acuerdo por una Educación de Calidad debe comprometer al Estado a destinar los recursos necesarios para garantizar la asistencia de todos los menores de edad a la escuela, al tiempo con la obligatoria cualificación de las infraestructuras escolares, la dotación de los materiales e implementos didácticos pertinentes, y la necesaria cualificación y actualización de los sistemas de formación de los docentes, que debe ser coherente con los nuevos desafíos de la educación del siglo XXI.
Esta nueva movilización social es hija del Movimiento Pedagógico que impulsó la formulación de la Ley General de Educación en 1994 y que dio origen a una serie de importantes innovaciones pedagógicas en el país. De allí que el Acuerdo deba revalorizar e impulsar los logros de las movilizaciones sociales por la educación y, en especial, lo realizado por el Movimiento Pedagógico y por el Plan Decenal de Educación.
El Acuerdo por una Educación de Calidad demandará un esfuerzo muy grande de los investigadores, los pedagogos, los maestros y sus organizaciones sindicales y académicas, de manera que se adecuen los currículos a las necesidades del siglo XXI, y que efectivamente se dé prioridad al desarrollo de competencias básicas para pensar, interpretar, argumentar y convivir. Así mismo, se deberá garantizar el cumplimiento del Plan Decenal de Educación, relanzar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en todas las instituciones educativas del país y profundizar la reorganización de la educación por ciclos. Paralelamente, se deberán adelantar nuevos –e innovadores– procesos de formación de los docentes, privilegiando la tarea conjunta de mejorar los niveles de competencias básicas relacionadas con el pensamiento, la interpretación y la convivencia, y de crear estrategias para hacer del propósito de mejorar la calidad de la educación una realidad en todas las aulas de clase del país. Esta tarea no será posible si no se promueven y consolidan en la nación las innovaciones pedagógicas. Hay que convertir a Colombia en un país con proyectos pedagógicos alternativos que contribuyan a la construcción de la escuela que necesitan los niños y los jóvenes del siglo XXI.
El Estado y la sociedad civil deberán comprometerse a asumir la educación como una prioridad nacional, como una verdadera “locomotora” de la sociedad y del desarrollo humano. Por ello se debe garantizar que en acatamiento a la Constitución Nacional vigente, la educación se asuma como un derecho y no como una mercancía. De allí la necesidad de apoyar el movimiento que han protagonizado diversos sectores de la sociedad en defensa y fortalecimiento del derecho a la educación universitaria, movimiento liderado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) el movimiento estudiantil y profesoral, que ha logrado gigantescas movilizaciones de las universidades públicas y privadas del país. En consecuencia con esta expresión del querer generalizado de la sociedad, exhortamos al gobierno nacional, a través de los Ministerios de Educación, Cultura, Comunicaciones y Hacienda, como también al Departamento de Planeación Nacional, a que firme este Acuerdo Nacional.
La educación de hoy demanda nuevos fines. Para estar a la altura de estos se requiere ampliar, profundizar y consolidar las innovaciones pedagógicas en el país. Por ello se requieren cambios profundos en los currículos de las instituciones educativas, en sus PEI, sus estructuras organizativas y sus procesos. Se deben desarrollar nuevas competencias en los maestros y directivos docentes, mediante innovadores programas de formación en las Facultades de Educación y en las Escuelas Normales del país. Sólo así será posible darle un rumbo más promisorio a la educación colombiana. Si creemos que con los mismos currículos, textos y programas de formación de maestros es posible un mejoramiento en la calidad de la educación, lo más probable es que estemos próximos a una nueva frustración en el anhelado cambio de la educación en nuestro país.
El crecimiento económico, la ampliación de la democracia, la superación de la actual inequidad social, y el desarrollo humano individual y social sólo serán posibles si mejoramos de manera significativa la calidad de la educación en el país. Y esto sólo lo lograremos si la educación se convierte en un compromiso de todas las fuerzas vivas, actuando de manera conjunta, y si asumimos de manera individual y colectiva la búsqueda permanente de una educación que garantice el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la afectividad, la comunicación y la socialización de los niños y jóvenes colombianos. En fin, una educación que convierta en realidad lo que años atrás soñaba García Márquez, cuando expresaba:
“Hay que seguir empujando, y ahora más que nunca. Pero con la conciencia de que todo lo que se intente serán simples paliativos mientras no hagamos un cambio radical de la educación, que instaure y capitalice el inmenso poder creativo de los colombianos”.
Referencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2009). Resultados de Colombia en TIMSS 2007. Resumen ejecutivo, en
http://hydra.icfes.gov.co/timss/docs/Resultados2007_ResumenEjecutivo_Ago2009.pdf
OCDE (2009). Pisa 2009. Programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. Informe del 2009, en:
OPPENHEIMER, A. (2010). ¡Basta de historias! La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Bogotá: Ediciones Debate.
www.icfes.gov.co. Resultados del 2000 al 2009. Colombia
[1] Prueba que se aplica desde la década del ochenta como mecanismo de seguimiento de la educación nacional. Se aplica en los grados 3º, 5º, 7º y 9º. A partir del año 2009, las pruebas anteriormente conocidas como ICFES (al culminar la educación media) y ECAES (al culminar la Universidad), también pasaron a llamarse pruebas SABER.
[2] Tercer Estudio Mundial de Ciencias y Matemáticas (2007)
[3] Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía (2009)
[4] Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes coordinado por la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) y aplicado entre el 2000 y el 2009 cada 3 años.