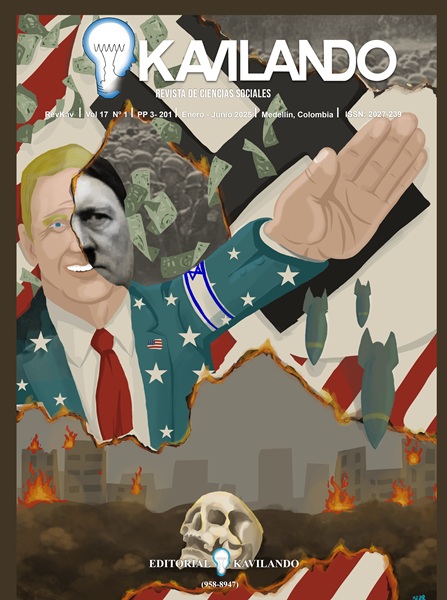Por: CEDINS
En el Cesar se dan dos grandes conflictividades por la apropiación y uso de los bienes de la naturaleza: el agronegocio y el extractivismo minero-energético.

A Teo y Tafur. Luchadores por la tierra y el territorio.
Al igual que en el resto del país, en el departamento del Cesar los conflictos asociados al acceso, uso y control de los bienes naturales han sido una constante a lo largo de los años. Los más relevantes, sin duda alguna, porque han sido motor del conflicto social que vive el país, son los asociados a la tierra. Según Le Grand (1988, citada por Gutiérrez, O; 2012) los principales protagonistas del conflicto por la tierra han sido campesinos y colonos, terratenientes y empresarios; estos últimos, por medio de triquiñuelas lograron hacerse de baldíos en las tierras más fértiles y con mejor ubicación, iniciando así un ejercicio de despojo contra los campesinos y colonos de la región.
Lo anterior se tradujo en que en el departamento del Cesar se den dos grandes conflictividades por la apropiación y uso de los bienes de la naturaleza: el agronegocio y el extractivismo minero-energético.
Agronegocio
Ese despojo y privatización violenta de las tierras le abrió la puerta al agronegocio y le dio mayor importancia y condiciones de favorabilidad que a los cultivos de pancoger, generando así condiciones de inseguridad alimentaria con el fin de garantizar la acumulación de capital a partir de la explotación masiva de la naturaleza.
De esa manera fue como llegó a la región la palma de aceite, y con ella el desplazamiento, la contaminación y la muerte.
Esto último no es una exageración, si se tiene de presente que, en el departamento del Cesar, según datos de Fedepalma (2020), hay 77.869 hectáreas sembradas con palma de aceite, que equivale a una extensión mayor que la de varias ciudades capitales. Cabe señalar que dicho cultivo se encuentra en veintitrés municipios del departamento (1).
Ahora bien, el negocio palmero hay que verlo y entenderlo en sus justas proporciones. Este es un negocio que va mucho más allá de la rentabilidad que genera la producción de la palma y sus derivados. Las plantaciones de palma se convirtieron en un ejercicio de control territorial en el Cesar. De la mano de su implantación se produjo la militarización y paramilitarización de los territorios, bajo la doctrina contrainsurgente, dentro de la cual el campesinado es considerado el enemigo. Y en términos territoriales, como hace ya varios años lo han dicho varios investigadores,
“El proyecto de la palma no contribuye a resolver la demanda histórica de los campesinos y sus organizaciones regionales: el acceso y la seguridad de sus derechos a la tierra y al territorio. De hecho, en buena medida el proyecto se ha favorecido del proceso de reconcentración de las tierras que ha tenido lugar tanto por medios legales como por ilegales.” (Cinep; 2012)
Si bien en el país había presencia de palma desde mucho antes, el boom de este sector se dio, y coincidió, con la presidencia de Álvaro Uribe y con la expansión paramilitar, de la cual el Cesar no estuvo exenta; aquello permite entender lo que Fidel Mingorance (2006) describía en su informe acerca de las violaciones a los derechos humanos a las poblaciones donde se cultivaba la palma aceitera.
Según él, en el complejo palmero Santander - sur del Cesar ocurría apropiación ilícita de tierras por medio de robo, compra bajo coacción armada y falsedad en documentos; así mismo, indica que tenía lugar persecución y asesinatos de sindicalistas, trabajadores de la industria y de líderes sociales; de igual manera señaló como ocurrieron masacres, desplazamientos y desapariciones forzosas. (Mingorance, 2006; pág: 26).
Así se explica como la palma pasó de tener 250.000 hectáreas en el país en el 2004 a tener un área de producción de 590.000 hectáreas en 2021 (CIJP, 2021); pero esa no fue la única razón para que la expansión tuviera tal nivel. Carlos Murgas, entonces ministro de agricultura, y además de ello empresario palmero, instauró las denominadas alianzas productivas con el fin de que pequeños campesinos firmaran contratos a largo plazo con las empresas palmeras, para que éstas pudieran disponer de tierras que pudiesen dedicar al monocultivo, mientras que el pequeño campesino perdía el control sobre su tierra y además debía esperar años para recibir alguna utilidad.
Como ejemplo práctico de lo indicado hasta aquí vale la pena recordar el caso de Simaña, corregimiento de La Gloria, Cesar. Allí ocurrió una incursión paramilitar en el 2006 y la tierra despojada en ella se destinó al negocio palmero en cabeza del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria. Dicha empresa no contrata a personas que hagan parte de organizaciones campesinas y no brinda ninguna garantía laboral para sus trabajadores. Además, represó el río para destinarlo hacia sus cultivos poniendo en riesgo la seguridad hídrica de la comunidad, y por si fuera poco, genera vertimientos que contaminan las aguas de la zona y obligan a los habitantes a no usarlas para suplir sus necesidades (Díaz, 2015).
Pero la palma no es la única expresión del agronegocio en el departamento, la ganadería extensiva es uno de los negocios más rentables del Cesar. Las condiciones geográficas han permitido que la frontera ganadera se expanda casi sin control, a ello se le debe sumar, al igual que para el caso de la palma, el factor del paramilitarismo y la violencia como eje fundamental para la imposición de estas actividades económicas.
De acuerdo a Verdad Abierta (2022) durante el auge paramilitar en la región los finqueros decidieron insertar una especie exótica de otras latitudes: el búfalo. En su estado endémico no genera conflictos por el uso de la tierra dado que las características propias de los suelos de esa zona del planeta no se ven tan afectados por el peso y las pisadas constantes de esta especie, otra es la historia en los suelos húmedos tropicales.
En los suelos del trópico se genera profundo desgaste y compactación, además de destrucción de la biodiversidad, pues el porte de los búfalos hace que las especies endémicas no puedan compartir espacios con ellos.
A lo anterior se le debe sumar que las bufaleras están usando las áreas inundables y las ciénagas comunales para que allí puedan estar los búfalos, generando así un profundo conflicto socioecológico con la comunidad, pues está generando dificultades para el acceso a los bienes de vida y además de ello se privatizan ecosistemas comunales en función de una acumulación privada de riqueza.
Pero dicha inserción es parte de un plan de control y usufructo del territorio, la compactación que se indicaba líneas arriba es utilizada para que zonas inundables dejen de serlo y así lograr aprovecharlas para los monocultivos de palma africana. Se cierra así un circulo de despojo, desecación de humedales y ciénegas por medio de la ganadería, potrerización y/o cambio del uso para el agronegocio.
Pero eso no sólo responde a intereses económicos sino también a un plan de exterminio y descampesinización; sin bienes naturales que soporten la vida de las comunidades estas deberán desplazarse y así el agronegocio tendrá más espacio para reproducirse.
Ese es un negocio que atenta contra todas las formas de vida pues su interés central, y único, es generar riqueza para ser concentrada en muy pocas manos. Esto lo demuestran las cifras de IGAC, las cuales señalan que pese a que el Cesar tan sólo tiene 34.7% de tierras destinadas para actividades agropecuarias, hasta el 64.7% se destinan para ese fin; al 2016, los suelos agroforestales y de protección ambiental habían pasado del 62.2% al 31.3% (IGAC, 2016), esa caída demuestra no sólo que no se respeta la vocación del suelo, sino como además se utiliza para los monocultivos y la ganadería extensiva mientras que las comunidades campesinas tienen cada vez menos tierras para la producción alimentaria.
Extractivismo mineroenergético
En este contexto el Cesar es mejor conocido por tener una de las minas de carbón más grandes del país, en el departamento, pero a 2019, había 211 títulos mineros, de los cuales la gran mayoría no son para la extracción de carbón; el 54% son para materiales de construcción, el 19% para carbón, el 20% para otros minerales y el 7% para oro, cobre y metales preciosos (ANM, 2019).
No obstante esta diversidad de explotaciones, en el departamento la extracción de carbón ha estado ligada con la violencia paramilitar contra la población. De acuerdo a los cálculos de PAX, entre 1996 y 2006 los grupos paramilitares produjeron alrededor de 2600 asesinatos selectivos, 500 masacres, 240 desapariciones forzosas y al menos 59.000 víctimas de desplazamiento forzado en las zonas de influencia de la minería de carbón. (PAX, 2014)
De acuerdo a las denuncias y los testimonios de jefes paramilitares, Drummond le pidió a las AUC que se movieran hacia su zona de explotación para acabar con las FARC y de paso brindarle seguridad a sus operaciones extractivas.
Según Jhon Jairo Esquivel alias “El Tigre”, excomandante del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC, Alfredo Araujo era el enlace entre los paramilitares y la minera, y fue la persona responsable de que eas empresa y Prodeco financiaran a los grupos paramilitares con el fin de brindarle seguridad a sus operaciones. Esos pagos eran alrededor de treinta millones de pesos mensuales (PAX, ibidem).
Esos pagos se utilizaban, entre otras cosas para la compra de armas que posteriormente se utilizarían para amedrentar a la población, y como se mencionó al inicio de este acápite, para generar masivos desplazamientos forzados como los ocurridos en La Jagua de Ibirico, donde las familias amenazadas vendían sus tierras a terceros por cifras muy bajas y en las que había claros intereses de las empresas carboníferas. Ello puede resumirse en las declaraciones del paramilitar alias El Samario: “Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón; esto genera mucho dinero; por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada. Donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos” (Ibidem).
Así como en el departamento el carbón no es el único mineral existente, las riquezas naturales en el Cesar también pasan por la presencia de hidrocarburos en su subsuelo, y como se ha visto hasta este punto, ello implica profundos conflictos para las comunidades.
Tal es el caso de San Martín, al sur del departamento. En este municipio se pretenden desarrollar pilotos de fracking para, según el gobierno nacional, evaluar la técnica y así, eventualmente, implementarla en otras regiones del país para aumentar la extracción de hidrocarburos.
La empresa a la que se le otorgó el bloque VMM 3 para la explotación vía fracking fue a ConocoPhillips. De manera específica el pozo se encuentra en el corregimiento de Cuatro Bocas y es conocido como Picoplata 1. Pese a poseer licencia ambiental, las comunidades se han opuesto a que se llegue a desarrollar cualquier actividad ligada a la extracción petrolera, lo que demuestra una vez más la necesidad de la licencia social y de cómo la defensa de los bienes comunes es motor de transformaciones sociales.
La defensa decidida de la vida que ejercen las comunidades de la región muchas veces la hacen incluso arriesgando la suya propia, lo hacen poniendo en riesgo su integridad física, pero enalteciendo su integridad moral y ética porque comprenden que las disputas contra el capital, el paramilitarismo y el Estado mafioso son nimiedades al compararlas con el enorme e inconmensurable objetivo de dignificar la vida de los suyos y de la otredad.
Referenicas
ANM (2019). El Cesar produce el 64% del carbón del país. Recuperado de: https://www.anm.gov.co/?q=el-cesar-produce-el-64-porciento-del-carbon-del-pais
Cante, F., & Sampayo, O. (2021). Un programa de paz (neo) liberal en el Magdalena Medio. Revista Kavilando, 12(1), 191-203. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/385
CIJP (2021). Lo que oculta la oda de Duque a los empresarios de palma de aceite. Recuperado de: https://www.justiciaypazcolombia.com/lo-que-oculta-la-oda-de-duque-a-los-empresarios-de-la-palma-de-aceite/
CINEP (2012). La otra cara de la palma en María la Baja. Recuperado de: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20121101h.maria_baja76.pdf
Díaz, F (2015). Campesinos despojados de medios de vida. Recuperado de: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/26282-campesinos-despojados-de-medios-de-vida.html
Fedepalma (2021). La palma de aceite en el departamento del Cesar. Recuperado de: https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/141265/Infograf%c3%ada%20Cesar.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Gaviria Mejía, K., Jurado Giraldo, J., & Bajonero Bedoya, C. (2021). Montes de María, un territorio en disputa: la guerra entre la palma y el agua. Revista Kavilando, 12(1), 28-52. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/378
Gutierrez, O (2012). Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia. Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/31335/39579
IGAC (2016). Suelos del Cesar no dan para tanto cultivo y ganado. Recuperado de: https://igac.gov.co/es/noticias/suelos-del-cesar-no-dan-para-tanto-cultivo-y-ganado
Mingorance, F (2006). “El flujo de aceitede palma Colombia - Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos”.
Recuperado de: https://hrev.org/wp-content/uploads/2019/11/El-flujo-del-aceite-palma-Colombia-B%C3%A9lgica-UE.pdf
PAX (2014). El lado oscuro del carbón.
Recuperado de: https://paxencolombia.org/wp-content/uploads/2016/11/PAX-el-lado-oscuro-del-carbon-v3.pdf
Notas:
1. Aguachica, Agustin Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, El Copey, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pailitas, Pelaya, río de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque, Valledupar.
_____
NOTAS: