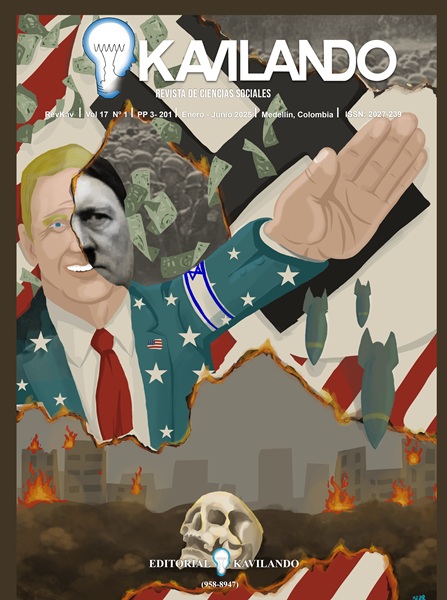Roxana Martel ha trabajado en la resocialización de los jóvenes en estado de vulnerabilidad. Estudia las dinámicas de las pandillas de Centroamérica y cómo se ha expandido el fenómeno de la Mara Salvatrucha y la M18.
Martel (San Salvador) es catedrática del departamento de Comunicaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Algunos de los temas en los que se ha especializado son violencia urbana, espacio público, identidades, justicia juvenil, sociología y antropología. Además escribe para revistas de Centroamérica y Sudamérica.
Los niños se volvieron hombres y cambiaron sus rostros de tez morena por caras atiborradas de tatuajes, grabados de emes, dieciochos, cuernos, lágrimas y demonios. En la adolescencia recitaron el código de la pandilla “Vives por Dios, vives por tu madre y mueres por la mara”.
Pero para existir necesitaban del otro, del enemigo de la vereda de enfrente, del mito y de la excusa. Necesitaban otro excluido que les diera pelea.
¿Cómo llegan las Maras (pandillas) a Centroamérica?
Roxana Martel: Concretamente en San Salvador, Guatemala y Honduras, desde inicio de la década de 1990 se hizo evidente la presencia de grupos de jóvenes de 18 a 24 años, que no eran el típico grupo de pandillas de barrio que habían existido desde los procesos de urbanización de Centroamérica.
Entre 1970 y 1980 en Centroamérica surgen conflictos armados, cada uno con diferentes características. Haciendo que la gente se enfocara en la violencia política, mientras las dinámicas de índole social y territorial se ignoraron; junto con la invisibilización empiezan a huir como refugiados políticos los familiares de los salvadoreños afectados.
A inicios de la década de 1980 se aumentó la inmigración de familias compuestas por niños y jóvenes, quienes tuvieron que integrarse por la fuerza a las formas que encontraron en Los Ángeles, California, y en Virginia, Washington.
Al llegar a Estados Unidos, los jóvenes se encontraron con pandillas similares a las de sus países, sólo se diferenciaban porque eran grupos de muchachos con conflictos territoriales más agresivos y con acceso a las drogas.
¿El choque cultural los hizo más agresivos?
RM: No, lo que hicieron fue integrarse a las pandillas de los cholos y mexicanos que actuaban de modos diferentes a los de Centroamérica, pero no eran ni más ni menos violentos. Sólo afrontaban los conflictos con la pandilla que tenían del otro lado de la calle.
Una vez que llegaron a sus países de origen ¿qué hicieron?
RM: A principios de la década de los noventa comienza la deportación de jóvenes incómodos para el Gobierno estadounidense, pero de los deportados sólo el 10 por ciento eran pandilleros. Sin embargo, aterrizan en San Salvador, Guatemala y Honduras, a un terreno fértil para las ideaspandilleriles.
Llegaron al cierre del conflicto armado, un proceso con aparentes posibilidades en el plano estructural e institucional, pero no se les dio a los jóvenes ningún tipo de respuesta.
¿Por qué se hacen enemigos la ‘Mara Salvatrucha’ y la ‘Mara 18’?
En Estados Unidos surgen dos pandillas: la Mara Salvatrucha (MS13) de miembros salvadoreños y la Mara 18, vinculada con los mexicanos.
RM: Todo el conflicto empezó en los Estados Unidos, no se sabe bien la razón, pero en las paredes de los penales de San Salvador hay graffitis que cuentan la historia, que es como la de los países, un poco inventada.
Por ejemplo, se dice que en una fiesta un miembro de una banda se metió con la novia de un joven de otro grupo y lo mato. Otras versiones están relacionadas con problemas de drogas.
¿Las pandillas tienen una excusa para existir?
RM: El tema de las pandillas está vinculado con una demanda simbólica cultural, que se asocia con expresiones donde la violencia es parte importante de la socialización. Fundamentalmente es una necesidad simbólica de pertenencia.
En San Salvador las pandillas son el único grupo donde se les da a los jóvenes una adscripción sólida, lo que no quiere decir que todos los jóvenes de San Salvador son pandilleros.
¿Estas dos Maras son el equivalente simbólico de lo que en el resto de América son las barras bravas?
RM: La diferencia está en que la pandilla es abordadora de los significados de quienes pertenecen al grupo, en cambio a la barra brava pertenecen personas que tienen otros espacios de socialización.
La pandilla es mucho más compleja, abarcadora y totalizadora, mucho más seductora para los jóvenes que no tienen nada, pero la pobreza no es la que genera las pandillas, sino la exclusión.
¿La Mara Salvatrucha se crea con el objetivo de violar mujeres?
RM: Como esa hay gran cantidad de historias y mitologías. Hay mucho de violencia en la relación interna de los pandilleros, como en su relación con las otras pandillas.
No es tan fácil hablar de las pandillas, no se puede decir que han sido hechas para violar mujeres, aunque hay una alta dosis de violencia que no es distinta a las relaciones cotidianas con la violencia que viven los centroamericanos; altos niveles de impunidad, acceso a armas de fuego o tendencia a dirimir conflictos a través de la fuerza.
¿Se han extendido las pandillas dentro de San Salvador?
RM: En San Salvador es donde hay más presencia, control y un alto número de pandillas. Lo cual tiene una lógica perversa vinculada a las políticas de Estado.
En 2003 se decreto la operación “Mano Dura”, o Ley Antimara. En 2004 fue dispuesta la “Súper Mano Dura”, manteniéndose hasta 2007, la lógica fue la carcelización. Lo que consiguieron fue hacer del sistema penitenciario una gran corporación pandilleril.
¿Cuándo el pandillero quiere salirse lo puede hacer sin retaliación de la pandilla?
RM: Entre 2001 y 2002 había dos maneras de salirse de la pandilla, casándose o haciéndose evangélico. Hay ciertas negociaciones con los pandilleros que se quieren salir, por ejemplo, no regresar a la zona y no hacer pactos con la policía.
El sistema judicial creó la figura del ‘Testigo criteriado’, es cuando el pandillero se compromete a delatar a un delincuente.
¿Alguna vez la MS 13 Y la 18, han intentado conseguir la paz?
RM: En San Salvador se ha demandado por un proceso de diálogo, negociación y acuerdo con las dos grandes pandillas.
Hace años era más fácil. En los noventa se sentaron las dos pandillas a hablar, pero de 2000 para acá las políticas se han endurecido y como respuesta las Maras han asumido una actitud más cerrada, recia, y a autoritaria.