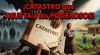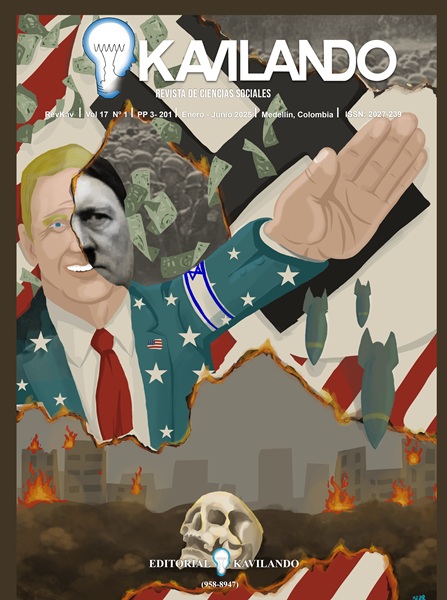Por: Hildebrando Vélez G.
“¿Solución? No hay solución. La propia idea de "solución" ya es un error..
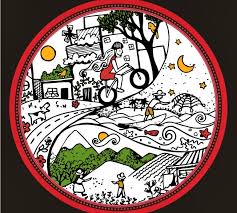
¿Ya vio el tamaño de las 560 comunas de miseria de Río? ¿Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de San Pablo? ¿Solución, cómo? Sólo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una "tiranía esclarecida" que saltase por sobre la parálisis burocrática secular, que pasase por encima del Legislativo cómplice. Y del Judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal de país, tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y nacionales (nosotros hacemos hasta "conference calls" entre presidiarios…) Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país. O sea: es imposible. No hay solución.” Marcola (capo brasilero)
Agotamiento de espacios institucionales y nuevas agendas
Antes de la XVI Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)en Cancún, en diciembre de 2010, Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua venían oponiéndose al mal llamado “Acuerdo de Copenhague”, arguyendo que no respondía a la urgencia de detener el calentamiento global, a la vez que denunciaban que había sido preparado a escondidas por las grades potencias, encabezadas por EEUU. Se sabe también que los países emergentes (China, Brasil, India y Rusia) habían tomado parte de reuniones al margen de las reuniones oficiales de la ONU –Organización de Naciones Unidas-, lo que resquebrajaba la legitimidad de ese organismo y de la Conferencia de Partes.
Tanto en Copenhague, en diciembre de 2009, como en las reuniones de trabajo en Bonn, Alemania, y en Tianjin, China, en junio y octubre de 2010 respectivamente, y en la misma Conferencia de Partes “COP XVI”, los países del ALBA-Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América- vindicaban que el incremento de la temperatura no debería ser superior a 1.5ºC, siendo el óptimo el propuesto por Bolivia en Copenhague de no más de 1ºC respecto de los niveles preindustriales. Los miembros del ALBA insistían en que los países desarrollados redujeran sus emisiones un 50% para el periodo 2012-2017 en comparación con las emisiones que tenían en 1990, bajo el Protocolo de Kyoto -mientras el preacuerdo de Cancún no fija topes y apela a compromisos voluntarios con el propósito de fijar el incremento de la temperatura global a 2ºC-. Además, demandaban que entre el 1,5% y el 6% del PIB de los países desarrollados fuese para programas de atención y adaptación al cambio climático, y que los países ricos redujeran sus inversiones militares y destinaran más recursos a combatir las causas del cambio climático y a atender sus victimas. Los países del ALBA también denunciaban que los mercados de carbono eran un ardid de los países “ricos-desarrollados” para eludir el cumplimiento de sus obligaciones tanto de financiamiento como de reducción de sus emisiones in situ, empleando los MDL -Mecanismos de Desarrollo Limpio- como comodín para sus propios propósitos, sin que ello condujera a una reducción global efectiva de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Finalmente, en Cancún se acuerda un Fondo Verde con 100 mil millones, una bicoca que estará en manos del Banco Mundial, ahora ecologista. Los resultados de Cancún avalan los mercados de carbono y dejan abierto el camino para nuevos productos mercadeables.
Estos acuerdos, que se guían más por los intereses comerciales que por las urgencias y demandas de las sociedad e incluso de los científicos -en quienes para muchos asuntos se deposita la plena confianza-, anteponen intereses mercantiles a la vida misma. Aunque se ha manifestado que no se desea que la temperatura global se incremente por encima de 2ºC, los compromisos voluntarios acordados hacen temer que la temperatura se incrementará en un promedio de al menos 3ºC. EEUU, por su parte, propone que sus emisiones se reduzcan sólo en un 4% hasta el 2020. Cuando se está mirando desde la óptica mercantil es un asunto del corriente destruir la vida para enriquecerse con los réditos. A nombre del beneficio para la humanidad se está sacrificando la totalidad de la vida para que un pequeño grupo de privilegiados se apropien de lo que puede rentarles: cada intersticio del Planeta y del universo se explora, antes del colapso, para buscar su renta. No hay una mirada histórica en el largo y menos en el larguísimo tiempo[i], no hay una mirada holística de la vida sino sólo de las materias primas y recursos específicos que se explotan. Es por esta razón que la negociación de la agenda climática esconde la negociación de la agenda energética, que incluso puede ser tanto o más determinante que aquella misma. De ahí que el debate sobre el poderío nuclear que roza la agenda del clima no esté en su centro, igual que no lo está la declinación de las curvas de reservas y producción global de hidrocarburos frente a la demanda. [ii]-[iii]
Pese a que los países del ALBA parecían coincidir en exigir mayor compromiso de los países desarrollados en los acuerdos y mecanismos para la reducción y mitigación del cambio climático global, pronto las diferentes posturas entre los gobiernos latinoamericanos emergieron. Ni siquiera las de los gobiernos progresistas eran unánimes, lo ejemplariza el caso de Brasil que alentaba la implementación del MDL y metas menos ambiciosas en la reducción de emisiones, especialmente bajo la óptica de que en cualquier caso sus emisiones son de las más altas y su país podría ser conminado a cumplir con requisitos estrictos, lo que limitaría sus expectativas de emisiones en el marco del modelo de economía que implementa. Al final de la reunión de Cancún la postura de los países del ALBA parecía resquebrajarse[iv] y Bolivia aparecía solitario levantando decorosamente banderas que nadie más izaba en el escenario oficial.
El resquebrajamiento de la postura del ALBA en Cancún nos indica que, en el seno de la CMNUCC, estamos culminado un ciclo de la lucha por la defensa de la atmósfera como bien común, de lucha contra la injusticia climática. Muchos sectores del movimiento ambiental que tomaron parte de estos escenarios de debate y movilización provienen de las luchas contra el modelo energético “petroadicto”, de las resistencias ante los megaproyectos energéticos, de las luchas contra la concertación de poder en las Trasnacionales del petróleo y de la energía, de la lucha por alternativas energéticas soberanas. Es pues un buen momento para revisar los objetivos y apuestas políticas que se tienen en relación con la lucha por la soberanía energética, la justicia climática y el cambio civilizatorio, pues evidenciamos el agotamiento de los espacios institucional y de la sociedad civil en torno a las CMNUCC para la construcción de opciones reales de justicia climática y soberanía energética, a la vez que encaramos la apertura de nuevos retos políticos y escenarios sociales alternativos de reflexión y organización. A ello se orientan estas páginas.
No podríamos efectuar un análisis de los asuntos de la soberanía energética sin advertir qué es lo que está en juego. Lo que paso en este periodo desde Copenhague a Cancún ha dejado al desnudo el sentido de las negociaciones del clima. Tales negociaciones interrogan qué hacer con los bosques (MDL-REDD), que son sin duda la fuente de energía que más se emplea en las áreas rurales (La FAO estima[v] que 2.4 casi dos mil millones de seres humanos usamos la dendroenergía como recurso vital. Y eso corresponde aproximadamente al 14% del total de la energía primaria empleada mundialmente.[vi]); cuánto carbono proveniente de la combustión de fuentes fósiles se podrá emitir en el futuro inmediato y mediato; cuán viable son las tecnologías de captura de carbono y la financiación de tecnologías que pueden hacerla posible (dando campo abierto a un escenario en el que los yacimientos de carbón elevan su valor y se sitúa el mineral como energético estratégico para las próximas décadas).
Una verdadera batalla se está librando tras bambalinas y ésta es la del control de los bosques y de los yacimientos remantes de energías fósiles, de las vías de acceso y comercialización de hidrocarburos, poli-ductos y refinerías, de toda la gama de tecnologías que puedan desarrollarse y difundirse para el mejoramiento de la eficiencia energética industrial, y de la definición de las condiciones que regirán el uso y el acceso a las fuentes de energía y a la atmósfera misma. Ninguno de los países con grandes yacimientos de hidrocarburos como ninguno de los grandes consumidores quiere o puede ser indiferente ante esta batalla que se libra en los escenarios de negocios trasnacionales, en los escenarios multilaterales y en los campos del espionaje y las guerras armadas. Es claro que el cambio climático no es en sí mismo el asunto central, lo son también todos estos tópicos relacionados con la energía y la soberanía energética. El análisis de la geopolítica de la energía fósil no pierde vigencia, más bien se atiza en estos momentos cuando ya nadie duda que estamos en el inicio del final de la era de los combustibles fósiles baratos.
La batalla política que se ha estado dando en el seno de la CMNUCC evidencia que los contendores más poderosos no temen poner en el fuego sacrificial a millares de seres en el mundo, siendo indiferentes a la indispensable drástica reducción de emisiones de GEI, o regodeándose en frágiles metas que no permiten evitar que el número de víctimas sea menor. No escatiman tomar demasiado tiempo en decidir sobre las medidas paliativas, pues en el mundo de los negocios, las élites burocráticas de los Estados y los voceros de las corporaciones trasnacionales -investidos muchas veces con la autoridad de los Estados- conocen que el tiempo es un recurso para ablandar al competidor o al oponente, para sacarle más rédito al negocio, mientras para quienes tienen el agua al cuello, ese mismo tiempo es de vida o muerte.
Un hecho es incuestionable: la puja por el futuro energético de la humanidad está cada vez más militarizada. Las zonas del planeta que poseen recursos petrolíferos están cercadas de armas y viven, casi sin excepción, guerras locales bajo diferentes motivaciones y pretextos. Los países poderosos en lugar de contribuir a la solución de las causas y preparar a sus sociedades para enfrentarlas, lo hacen para las guerras que prevén vendrán por los recursos y por los bienes comunes remantes. Aunque patéticas de mostrar, son ilustrativas a este respecto las palabras del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en una visita al Proyecto Hidroeléctrico Porce III, desarrollado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM): "Quiero hacer un homenaje a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Empresas Públicas siempre han hecho inversión, pero teníamos dificultades para adelantar estas represas aquí por el orden público. Las Fuerzas Armadas de Colombia han hecho posible que todo este conjunto de ingenieros, todo este conjunto de administradores, de trabajadores, puedan estar haciendo esta obra tan importante en el cañón abajo del río Porce, aquí entre Anorí y Amalfi. Aplaudimos a los soldados y policías de Colombia"[vii].
Efectos del cambio climático
Los efectos del cambio climático global se están dejando sentir cada día con más fuerza y frecuencia. En estos mismos momentos, cuando escribo estas líneas, en el noreste de Australia se están inundando las ciudades de la región de Queensland, un área del tamaño de Francia y Alemania. Es casi improbable que no haya a cada parpadeo una calamidad relacionada con el Cambio Climático Antropogénico. Las consecuencias más dramáticas son sin duda la muerte y el desplazamiento de millones de seres humanos y de animales domésticos. De entre los eventos calamitosos del 2010 sobresalen la calina que en Moscú alcanzó hasta 40ºC, cuando en el río Moscú se encontraron medusas propias de aguas calientes; los incendios forestales del verano boreal en Rusia dejaban 56 muertos, además de que los cultivos de cereales se vieron diezmados (por lo que Vladimir Putin prohibió la exportación de cereales desde mediados de agosto hasta finales de diciembre, en previsión de las secuelas de la sequía. La medida disparo al alza los precios de los cereales en el mundo[viii]).
Los desastres socio-naturales se han incrementado en frecuencia e intensidad, particularmente las inundaciones, las sequías y los ciclones. Se estima que el 70 por ciento de esos están relacionados con el cambio climático, incrementándose en un 50% en los últimos 20 años. Solo en el año 2010 se registraron 950 catástrofes, el número más grande desde 1980. [ix] Durante los pasados 10 años, 2.4 millones de personas fueron afectadas por desastres relacionados con el cambio climático, comparados con los 1.7 de la década anterior. Las cifras son asombrosas, en el Diario Co Latino salvadoreño, Geovani Montalvo refería un informe de la reaseguradora alemana Munich Re. que estimaba 295 mil víctimas mortales por desastres en general y 130.000 millones de dólares en daños durante el año 2010, lo que había significado enormes perdidas para el sector asegurador.
Además, en el 2010, un bloque glaciar del tamaño de 41 kilómetros de largo y 2,5 de ancho se desprendió de la plataforma Wilkins -una masa de hielo flotante de 16.000 kilómetros cuadrados-, en la Antártida. El científico David Vaughan, de la British Antartic Survey, desde donde se registró el fenómeno, afirmó que “No esperaba ver que esto ocurriera tan rápido. La plataforma de hielo pende de un hilo”. Esperaba que esto ocurriera dentro de veinte años pero aconteció mucho antes. No es la primera plataforma que colapsa. Durante los últimos 50 años el calentamiento global ha hecho retroceder dramáticamente los límites Antárticos, como también los del Ártico.
En 2010 hubo 950 catástrofes superando el promedio de los últimos 30 años, que era de 615. Este año los eventos climatológicos extremos dejaron ver la fuerza de las lluvias y las inundaciones en Pakistán, Cachemira, Afganistán, China y Colombia, la fuerza del fuego en los incendios espontáneos en Australia y Rusia, la fuerza del aire en los huracanes que azotaron Centro America, y los derrumbes y deslizamientos que sepultaron centenares de viviendas en todos los Andes. En Haití, la fuerza telúrica, cuyo origen no está directamente relacionado con el Cambio Climático, vio sus consecuencias gravemente acentuadas por él durante el periodo de lluvias y huracanes del Caribe. La sequía y la canícula que superaba registros históricos se abatió sobre Níger, Sahel y Argentina. La cifra de damnificados por las inundaciones en Pakistán superó los trece millones, cantidad superior a la suma de las personas afectadas por el tsunami del océano Índico en 2004, el terremoto de Cachemira en 2005 y el terremoto de Haití en este mismo año. Fueron destrozadas o dañadas 300.000 viviendas, prácticamente la misma cantidad que las casas destruidas en Haití. Los daños por las inundaciones en Pakistán alcanzaron 50 mil millones de dólares, cuando bajo los acuerdos de la CMNUCC sólo se destinarían 30 mil millones para paliar las consecuencia del cambio climático entre el 2010 y el 2012.
El hambre y la energía
Aunque no es el objeto de este documento, no es difícil percibir que existe una profunda relación entre la soberanía alimentaria (tierra, agua, radiación solar, trabajo, semillas, pesca, pastoreo, agricultura, monocultivos, agrocombustibles, etc.) y la soberanía energética, que es más compleja que la relación entre energía y producción de alimentos misma pues, además de dar cuenta de la trasferencia de energías, debe comprender la democracia, la justicia, la distribución de ecosistemas que lleva más allá de la perspectiva Ricardiana de los factores de producción capital, tierra, trabajo, el ordenamiento de los territorios.
Quizá el mayor obstáculo para la producción y reproducción de la capacidad humana de trasformar y trasformase es el hambre. Es un hecho el aumento del hambre en el mundo y es este quizá el mayor problema ambiental que vivimos. El cambio climático, el peak oil, las políticas energéticas, las políticas financieras, el crecimiento de la población mundial, el abandono del campo, etc. Son factores que están configurando lo que puede ser el peor problema ambiental de la humanidad: el hambre.
Sin embargo no está como prioridad en la agenda y las medidas que se adoptan para enfrentarlo son insuficientes.[x] El hambre estaba en aumento incluso antes de la crisis alimentaria y la crisis económica. El objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a menos de 420 millones para 2015, menos de la mitad el número de subnutridos, ya parece inalcanzable y más bien se teme que el numero pueda aumentar. Según FAO en 2009 hay 1.020 millones de personas subnutridas en todo el mundo, cifra que es peor que la que había en 1970. Esta situación es resultado de los patrones mercantiles que adoptó la producción y el comercio de los alimentos, es resultado de las relaciones productivas en el campo, y de la manera como las trasnacionales del agro controlan y fijan los precios de los alimentos y de los insumos, no es el resultado unicausal del cambio climático ni de los desastres socio-naturales; es más bien un desastre resultado del sistema económico. Los precios de los alimentos, inaccesibles a las mayorías del planeta, les abocan a la hambruna. Si a ello agregamos la pérdida de fuentes de alimentación, la pérdida de diversidad biológica y de territorios agrícolas destinado a la alimentación encontramos claves para explicar la lamentable situación de la alimentación en el mundo.
Las catástrofes del clima traen efectos sobre las posibilidades de alimentarse, así cuando las inundaciones de Pakistán el periodista Shehzad Alam informaba que en Mingora, en el valle del Swat, "La mayoría de reservas de alimentos fue destruida y lo que queda en los mercados es muy caro para la gente común y corriente". Pero los desastres del hambre y el clima no solo mueven los medios de comunicación y los ejércitos, también los políticos encuentran montan tarimas donde están las victimas. El entonces recién electo presidente de Colombia Juan Manuel Santos, en su primer día de gobierno en agosto de 2010, visitó Guaranda en la región de La Mojana, donde se encontraban 160.000 afectados por inundaciones[xi]. El gobierno declaró la emergencia económica y ambiental, al final de la cual, se contabilizaban “2’200.000 damnificados, 280 muertos, 278 heridos, 61 desaparecidos, más de 3.000 viviendas destruidas, cerca de 250.000 viviendas averiadas, decenas de carreteras interrumpidas por pérdida de la banca, caída de puentes o derrumbes, miles de hectáreas inundadas con pérdidas cuantiosas en ganadería y agricultura[…]”. [xii]
Las distintas catástrofes climáticas vividas este año, la situación económica de algunos países del norte golpea de manera indirecta la posibilidad de mantener los niveles globales de inversión, particularmente en agricultura, lo cual puede redundar en el aumento de los costos de los productos agrícolas y de los alimentos. El aumento de los costos de los alimentos conlleva que muchos sectores empobrecidos no alcancen sus niveles de alimentación y deban reducir los gastos en alimentos y consuman alimentos menos nutritivos, particularmente los habitantes de las ciudades, afectados por el desempleo y el costo de vida.
La crisis civilizatoria que ha genera al cambio climático trae efectos en otras esferas de la vida social, por ejemplo las severas inundaciones que este año de 2009 azotaron Pakistán y Colombia trajeron no solo la devastación de las zonas urbanas sino de las zonas agrícolas haciendo que también escasee la alimentación para los animales. En agosto, informaba la FAO[xiii], en Pakistán se demandaban piensos para evitar que creciera la devastación económica y cifras tentativas estimaban la muerte o desaparición de alrededor de millones de animales entre reses, ovejas, búfalos, cabras, asnos y aves de corral. Mientras que los animales sobrevivientes padecían escasez de alimentos. No hay duda, hay que afirmarlo tajantemente, el principal reto de la soberanía energética y de la soberanía alimentaria de los pueblos es enfrentar la hambruna.
Cambios geológicos y la mirada del largo plazo
Los cambios en los paisajes por las inundaciones en áreas continentales, el asenso del nivel del mar, la salinización de las zonas costeras, el hundimiento de las ciudades costeras, los movimientos de masas polares y glaciares, la liberación de CO2 del permafrost, las alteraciones en los tiempos de siembra y cosecha, cambios producidos por los modelos agroindustriales y por la destrucción de selvas y bosques y por la implantación de ganadería extensiva, pérdida de disponibilidad de agua para consumo humano, cambios demográficos y en la distribución de las especies vivas, cambios en las corrientes termohalinas, son todos fenómenos inherentes al cambio climático antropogénico y sustancialmente al modo de vida capitalista globalizado.
Si las trasformaciones en la matriz energética nos llevan al agotamiento de los yacimientos de energías fósiles, como parece inevitable pues el precio del petróleo y la declinación y agotamiento de la oferta global de hidrocarburos, lo llevan a preveer, estos fenómenos se acentuarán. Unos cambios serán movidos por las reacciones que los ciclos naturales tienen ante las alteraciones antropogénicas de los ciclos ecológicos, mientras otros serán consecuencia de los cambios sociales y en las conductas humanas que traerá la escasez y carencia especialmente de petróleo y gas natural.
Como quiera que sea todas estas manifestaciones son y serán efectos de las relaciones que está civilización hegemónica estableció con la Madre Tierra. Todas estas trasformaciones que ya se constatan anuncian que nos encontramos en la “Era Antropocénica”[xiv]. Este cambio de alcance geológico ocurrió gracias a fuerza destructiva-productiva del capitalismo urbano-industrial que irrumpe durante los últimos más 500 años de colonialismo global. La desaparición de las que llamábamos “Nieves perpetuas” de los Andes son la cruda evidencia. No es la especie humana la que provoca este cambio, pues como especie existimos hace 400 mil años[xv]; ha sido el sistema económico y la civilización moderna el verdadero motor de esta debacle. Formas de ocupación del espacio basadas en la productividad y la rentabilidad; cambios en los paisajes producidos por la imposición colonialista de culturas y formas de conocimiento y hacer que se materializan en los artefactos sociales y tecnológicos de la civilización occidental urbana y que son enfrentadas desde mitos y tabúes anclados en las sabidurías populares y desde la propia complejidad de las culturas locales tradicionales; historias de los paisajes formados en la disputa por el espacio y por la naturaleza que se expresan en la pervivencia de pueblos originales, organizaciones y redes sociales de resistencia que se enfrentan directa o veladamente con las estructuras de poder capitalista que instalan sus maquinas destrucción en tales territorios, son todos fenómenos necesarios de apreciar para realmente dar cuenta de la causalidad y la causación de la destrucción que agobia al planeta y que es hija de una civilización globalizada afincada en el lucro y el individualismo.
Los cambios son en la biosfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera, la pedosfera y la atmosfera[xvi]; así sea redundante decirlo, es un cambio planetario, un cambio irreversible en toda Gaia. Los desastres enunciados son todos característicos del antropoceno. El antropoceno podrá caracterizarse por como el período en que la civilización Occidental provocó las más enormes migraciones ambientales, la más terrible hambruna, los conflictos y guerras por la naturaleza más crueles y extensos jamás vistos.
Mirar en el largo plazo hace que no caigamos en el facilismo de atribuir todas las causas de la debacle al “modelo de desarrollo”, que es solo un aspecto del conjunto, sin estudiar a profundidad y sin aventurar perspectivas teóricas y políticas exigentes, y terminemos eludiendo el reto de examinar las relaciones causales y de largo plazo, propias de un sistema económico y su racionalidad que sitúo las relaciones económicas por encima de todas las relaciones sociales, de una civilización donde la propiedad privada de los medios de producción y el lucro individual son sus pilares e, incluso, de un período geológico producido por la economía capitalista, su sistema socio-político, sus principios y valores éticos y culturales, que llevan a una periodo hoy reconocido como “Antropoceno”.
La racionalidad económica está en el corazón del problema y a ello nos referiremos adelante. Es ahí donde la intelectualidad y los activistas políticos y militantes de movimientos sociales podrían asumir concretamente la tarea de descolonizar el pensamiento. Entonces se advertiría que las relaciones entre formaciones sociales históricas-concretas con la naturaleza -antrópica y autopoiética- producen un mundo-vivido, producen los espacio-tiempo de las culturas y los paisajes y producen las propias relaciones sociales como condición de posibilidad de hacer la propia historia.[xvii] La destrucción de los saberes tradicionales y la imposición del conocimiento positivista, reduccionista o dogmático, que no ha sido ajeno al “socialismo real”, dejan dudas sobre si la causa está en el modelo de desarrollo exclusivamente, como si el fuese una panacea para explicarlo todo. La primacía del tiempo sobre el espacio, de la cultura sobre la naturaleza, la desaparición de la lucha por la tierra y de la lucha entre clases sociales del análisis simplista y vulgar, dejan poco espacio a soluciones ingeniosas y a la imaginación para la creación.
La economía y el territorio
La economía sucede en toda GAIA y encuentra sus límites y restricciones en el mundo material; olvidarlo o ignorarlo es causa de problemas ambientales y sociales que vivimos. La economía del lucro y la explotación genera no solo problemas relacionados con el cambio climático, también la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la destrucción de las fuentes hídricas y el hambre, que es el mayor problema ambiental de la humanidad. Las estadísticas de la World Wide Fund For Nature (WWF)[xviii] indican que la demanda mundial sobre los recursos biológicos del planeta supera en un 30% la capacidad de regeneración de la naturaleza. La crisis no es sólo del clima, es también la pérdida del mundo; por ejemplo, el informe del Estado Mundial de la Pesca y la Agricultura de la FAO de 2008 señala que: “En 2007, en torno a un 28 % de las poblaciones estaban sobreexplotadas (19 %), agotadas (8 %) o en recuperación tras haber estado agotadas (1 %) y por lo tanto no aprovechaban su máximo potencial debido a una excesiva presión pesquera. Un 52 % adicional de las poblaciones se hallaban plenamente explotadas y, por ello, producían capturas próximas a sus límites máximos sostenibles, sin posibilidad de aumentar. Tan sólo un 20 % de las poblaciones eran objeto de una explotación moderada o estaban infraexplotadas, quizá con posibilidades de producir más. La mayor parte de las poblaciones de las diez especies más pescadas, las cuales representan en total un 30 % de la pesca de captura marina mundial en términos de cantidad, están siendo plenamente explotadas o sobreexplotadas.”[xix]
La degradación ecológica contemporánea, atribuible fundamentalmente al capitalismo y con una indudable cuota de aporte de los países identificados como el “bloque socialista”, se aceleró en las últimas cuatro décadas, período que coincide con la implementación de las políticas neoliberales. De fondo la explotación es consecuencia de la racionalidad económica que no incluyó los detritus, ni los impactos, ni los límites termodinámicos de la materia-energía, creyendo en el crecimiento ilimitado, apalancado por condiciones de trabajo alienadas. La sobreexplotación del planeta es causa del desabastecimiento de alimentos y agua, de la ocupación del espacio y la atmosfera por excrecencias industriales y urbanas, de la escasez de materiales y energía, de la destrucción de la biosfera. ¿Será esta escasez la causa o el motor del fin del consumismo? ¿será acaso una razón para que las elites militarizadas se empeñen en concentrar los recursos disponibles y asegurar que podrán seguir su modo de vida ampuloso e insostenible, sin importar las consecuencias cataclísmicas que siguen golpeando la madre tierra y los sectores más vulnerables y desprotegidos de las sociedades?
No es redundante afirmar que ha sido el gran relato de la economía una máquina demoledora de los territorios de vida, del pequeño relato de la subsistencia, de la autopoiesis, de la producción como poesía, de la existencia como posibilidad de elevación cualitativa de los sentidos humanos. La economía se llamó ciencia y se elevó ciega por encima de las favelas de Brasil que se desploman, por encima de los caseríos de La Mojana que se sumergen en las aguas indómitas del Gran Río de la Magdalena, en Colombia. Los aparentemente sólidos indicadores económicos desdeñaron la fragilidad de la cultura. El contrato económico se convirtió en la única forma del contrato social y dejó por fuera a la naturaleza, a los derechos de la naturaleza. El antropocentrismo de la economía tiene su epítome en la propiedad privada de los medios de producción y en la apropiación del sentido y los fines de la producción misma. La racionalidad económica desdeñó el largo plazo, se obnubiló por las ganancias inmediatas, y las aguas que recobran sus causes lo hacen patente en todo el mundo hoy. el crecimiento económico como fórmula de solución de los problemas de la economía crea escasez de naturaleza para su propio objetivo, reduce las posibilidades de la vida y las posibilidades de realización humana. La cultura occidental capitalista convirtió en un mito una relación social cualquiera entre otras; a la economía la convirtió en su esencia.
Aunque el impacto de esa economía pueda medirse con indicadores que poseen relativa mayor o menor capacidad heurística, la lógica de la maximización de ganancias impide que el cuidado del medioambiente se contemple en los gastos productivos-consuntivo del capital. Se conocen indicadores que pueden relacionar con mayor o menor profundidad los efectos que ocasiona la economía sobre la naturaleza y cuyo empleo podría servir de derrotero, así por ejemplo el HANPP (Human Apropiation Net Primary Production); cantidad de PIB por unidad de carbono utilizada; la energía utilizada por cantidad de carbono emitido; la huella ecológica; la huella de carbono, todos sin excepción dirán que las relaciones productivas, las formas de ocupar el espacio, las formas de habitar que han prevalecido en las últimas décadas son catalizadores de esa destrucción, por lo que tal vez son poco considerados a la hora de los hechos.
¿Por qué la ciencia cuya racionalidad es parte del proceso de dominación se ha vuelto para poner las evidencias de su propias irracionalidad? ¿Acaso la racionalidad científica y la racionalidad ambiental no han estado subordinadas a la economía? ¿Puede la ciencia obedecer a la racionalidad ambiental antes que a la económica? Si así fuera la termodinámica estaría en el corazón del paradigma económico y la economía se vería obligada a reconocer los limites del planeta y dejaría de representarse como un circuito autosuficiente, problema que ya había visto Nicholas Georgescu-Roegen[xx] cuando advertía que a pesar que la ciencia avanzaba teníamos una racionalidad económica del siglo XVIII. ¿Acaso el cambio climático y el peak oil y la destrucción de la biodiversidad son la autoaniquilación del capital? La economía no solo ha eludido las leyes de la termodinámica, ha eludido los principios de conservación de la naturaleza y de respeto de la vida humana. Reconocer estas limitaciones de la economía y reconocer las limitaciones de la ciencia y reconocer los alcances de la ciencia para demostrar los propios impactos destructivos de la relaciones económicas, le pueden permitir a las ciencias recuperar su reputación y tal vez ponerse del lado de las victimas buscar la perpetuación de la vida y no seguir siendo el arma para su destrucción. ¿Lo lograrán la ciencias?
Son los cambios en las relaciones de poder de las sociedades los que verdaderamente reordenan los territorios. La manera como se configuran los territorios, no obedece a la categoría “ordenamiento territorial” usada institucionalmente y sin ningún cuestionamiento por sectores que se presume críticos. Debería entenderse que son los cambios en las relaciones de poder dentro de los territorios lo que verdaderamente podrá reordenarlos y ello sin desdén de las ciencias y los saberes, incluida la economía. Y nuevos reordenamientos de territorio habrán de considerar el estado de GAIA, de los bienes comunes, la calidad de las funciones ecosistémicas, los límites ambientales de las explotaciones económicas y las posibilidades de economías que incorporen el calculo de energía libre, de espacio ambiental, de espacio atmosférico pues ellos son condiciones para reordenar el territorio y están siendo colonizados y extinguidos por el capital.
Ya ha sido dicho, ya lo he manifestado, una economía baja en carbono es una necesidad, pero no es suficiente. Una transición hacia una economía baja en carbono obligaría a todo el aparato productivo a reconvertirse pero no necesariamente llevará a nuestros pueblos más allá de los limites de la dominación del capital; lograrlo requiere relaciones encaminadas a la justicia y políticas e instituciones en función del bienestar, del buen vivir de la humanidad. La producción y el consumo han de dejar de ser el leitmotiv de la economía para que esta pueda ser una relación de fiesta y de intercambio entre seres que se realizan en lo que producen, cambian y consumen; una relación que sirve a la vida y no sea la vida la que sirva a la economía. Hay que reconocer que lo que verdaderamente escasea es la capacidad política de emprender la trasformación del sistema económico-político y del modo de vida capitalista hacia otros proyectos de ordenamiento del territorio, otras apuestas civilizatorias frugales y solidarias.
Fin de la era del petróleo y la mentira del mercado de carbono
Está cada vez más cercano el comienzo del fin de la era del petróleo. Ya se incrementa la militarización de los yacimientos remanentes y el control monopólico de las fuentes supletorias y alternativas, aumenta el consumo de carbón mineral y se promueven nuevas instalaciones nucleares. Se constata un aumento de las emisiones de CO2 (Un estudio publicado por Nature Geoscience afirma que en 2010 las emisiones de CO2 podrían subir más de un 3% respecto de 2009 y lograr niveles récord.[xxi]) y de consumo de energía fósil (Un estudio de la AIE en dos escenarios, de alto y bajo PIB mundial, establece que para el 2014 el aumento de la demanda estaría entre el 5% y el 3% respectivamente[xxii]) lo que muestra que, aún conociendo el peak oil, se está perseverando en el mismo mix energético que ha conducido a la crisis ambiental actual.
Sin duda, la industrialización de los “países emergentes” y del mudo “en desarrollo” añade complejidades que hacen aún más difícil que concuerden alternativas al cambio climático. China e India le proporcionan una nueva inercia al mercado de energía mundial gracias a su tamaño poblacional y a los cambios en su dinámica industrial y productiva-consuntiva. Se atribuyen a estos dos países el 70% del aumento en la demanda del petróleo mundial y el 80% de la de carbón entre ahora y 2030. A pesar de que China se ha comprometido en Copenhague a reducir su intensidad energética por unidad de PIB y tiene programas de alternativas y eficiencia energética ambiciosos, se prevé que allí se venderán, en 2016, más automóviles que en EEUU.
El aumento del consumo energético aboca la exploración de nuevos yacimientos en lugares cada vez más inaccesibles del fondo del mar, de las selvas o de las regiones polares e incorpora fuentes no convencionales como los esquistos bituminosos -tars sands-, lo cual, aunque costoso, es técnicamente factible. Además es de advertir el aumento de la explotación y uso de carbón mineral, haciendo caso omiso de los costos ambientales de su extracción, cuando además puede hacerse viable y competitiva su licuefacción y gasificación, procesos que se ofrecen acompañados con tecnologías de secuestro de CO2. Por ello resulta bastante difícil confiar en que los espacios multilaterales de la ONU -CMCC u otros- puedan rectificar el rumbo mediante mecanismos de comando y control o mediante intervenciones regulatorias[xxiii], y menos detener la pérdida de glaciares, el aumento del nivel del mar, la pérdida de especies en las selvas deforestadas, pues lo que se conoce que han hecho es favorecerlo.
El capital insiste en salidas tecnocráticas y mercantilistas en el ámbito de la “economía normal”, generando mecanismos globales de fijación de precios de carbono que corren la misma suerte que cualquier otro sistema monetario: acaparamiento y creación unilateral y fraudulenta de moneda “captura de CO2 -$CO2-”, creación de deuda monetaria en términos de $CO2 bajo la expectativa de reducción de emisiones y cambios tecnológicos. El capital confía en que el comercio de esta mercancía-dinero -$CO2- se acrecentaría por el comercio global de permisos de emisión, bonos de reducción de emisiones y mediante la creación de impuestos al carbono incorporado en los ciclos industriales y comerciales.
Si el capital busca esencialmente su propia reproducción, en esencia los retos del peak oil y el cambio climático no resultan diferentes de manera fundamental. La industria petrolera cuenta con subsidios ambientales indirectos que permiten ocultar costos ambientales y aplicar “dumping ambiental” para corregir sus precios y mantener los mercados; también puede ser que se eliminen subsidios a los consumidores para reducir la demanda y dosificar las reservas. Entre tanto se configura un mercado de carbono, que es un mercado de oferta y demanda de mercancía $CO2, que sirve principalmente a los mayores contaminadores. Está ampliamente demostrado[xxiv] que los mercados no funcionan sin la intervención del poder, son las estructuras de poder político, las fuerzas militares y las grandes corporaciones que apoderándose de las instituciones y del aparato financiero mueven los mercados.
Alerta, llega el Peak Oil
En un articulo publicado el 29 de diciembre en Capital Bolsa, refieren fuentes del pentágono que el informe de 2010 del Estado Mayor Conjunto de EEUU prevé que por la caída de la producción y escasez mundial de petróleo y sin el aumento de su producción y refinamiento habrá una crisis energética severa, durante el próximo lustro: “[…]es difícil de predecir con exactitud los efectos económicos, políticos y estratégicos de este escenario, sin duda reduciría las perspectivas de crecimiento […]en el mundo[…]. Tal desaceleración económica exacerbará otras tensiones no resueltas, y llevará hacia el colapso a grandes zonas geográficas.”[xxv]
Tal pronóstico coincide un informe circulado en Internet sin autorización oficial Ministerio de Defensa u otros organismos gubernamentales alemanes; según el portal alemán Der Spiegel (1/9/10), bajo la firma de Stephen Schulz, procede del Departamento de Análisis Futuro del Centro de Transformación Bundeswehr -CTB-. En él se muestra cómo el agotamiento del petróleo y de otras materias primas y su posesión o no será el factor de ordenamiento de las relaciones internacionales. Este documento vaticina que el agotamiento se presentaría a partir del 2010, pero dejará sentir sus efectos durante los 4 lustros siguientes, pero a decir verdad la duración de tal situación dependerá de los cambios en la matriz energética global y del dominio sobre nuevas tecnologías y fuentes sustitutitas de las existentes.
El debate sobre el peak oil puede ir más allá de los asuntos energéticos hacia agendas ideológicas, económicas y políticas. Los exportadores de petróleo podrían acumular poder político-económico, mientras que los no productores buscarían el beneplácito de quienes lo poseen. Algunos estados se preparan para enfrentar estas crisis pero algunos otros no tienen capacidad para hacerlo autónomamente.
Según este informe del CTB, se esperaría que la crisis de abastecimiento restrinja el mercado energético y sean más bien los acuerdos bilaterales entre productores y demandantes los que garanticen el suministro bajo premisas de conveniencia política y estratégica, sin someterse a las “libres fuerzas del mercado”. Habrá consecuencias que recaerán en el comercio internacional donde la escasa disponibilidad de materias primas, de alimentos, de repuestos y equipos, de materias primas derivas del petróleo afectará toda la cadena productiva de la industria. Los precios de todos los productos y del trasporte se irían al alza de manera desmesurada y no habría quien detuviera el colapso económico global. También habrá serias consecuencias para países consumidores altamente dependientes como India y China.[xxvi]
Lo que es claro es que la definición de cuándo se presentará el riesgo, de quiénes serán vulnerados y quiénes serán atendidos y compensados es una cuestión de poder y no simplemente un asunto espurio o estadístico. Sabemos que con el peak oil se puede especular acerca del momento de su llegada y de la magnitud de sus impactos, y ellos es un asunto del poder. Si el peak oil se diera en este mismo momento la sociedad no estaría suficientemente preparada para afrontarlo y las consecuencias serían tremendamente incontrolables; pero si se conociera y fuese previsible, quienes así lo hicieran ahorrarían gastos; pero si fuese inducido a error y se anticipara excesivamente el momento en que acaezca y se hicieran grandes inversiones para afrontarlo, las lentas tasas de retorno producirían serios problemas para los inversionistas.
Hay que reconocer que los programas de atención, prevención, mitigación o adaptación al cambio climático o a la crisis energética se orientan y orientarán, según los poderes prevalentes, en este caso a fortalecer el mercantilismo y las organizaciones de la sociedad que les legitiman. La adaptación al cambio climático parece ser una propuesta de adaptación al sistema capitalista, un mecanismo para prolongar la existencia de este Leviatán. Los riesgos no vienen ni del cambio climático ni del pico del petróleo vienen de los poderes que han edificado estos problemas, que ellos mismos no evitaron oportunamente, y que son lo mismos poderes que crean la ilusión que ellos son quienes pueden resolverlos.
La sociedad capitalista se resistirá a asumir las trasformaciones estructurales en las relaciones de dominación y explotación que sustentan el consumismo inherente a su propia dinámica de reproducción. Entre las estrategias que pondrá en marcha el capital para mantener y reforzar su hegemonía pueden reconocerse:
1. Es de esperar que ante esta circunstancia los gobiernos opten por centralizar las decisiones económicas y se regrese a niveles de planificación económica (Producción-distribución-consumo-Naturaleza) centralizados y bastante reglamentados y coercitivos, si se quiere. El negocio militar hará sinergía con la crisis para aprovechar sus potencialidades y también para asegurar las posiciones geoestratégicas de los actores con mayor poder coercitivo.
- La crisis del peak oil, tal como las calamidades del cambio climático, será usada para encubrir el rotundo fracaso de las políticas neoliberales y las causas verdaderas de la crisis económica y multifacética actual, permitiéndose atribuirle todos los males que son ocasionados por el sistema y por la codicia capitalistas.
- El capital buscará aprovechar la gestión de los riesgos y la atención de los impactos como una oportunidad para su reproducción; propósito para el que se preparan las aseguradoras de riesgos, los banqueros que manejarán los prestamos y las finanzas, los especuladores que encarecerán los suministros, las firmas de ingeniería que desarrollarán las obras civiles, sin moverse del paradigma tecnológico que produjo los desastres.
- Orientará, como es usual, la estructura científica bajo su control mediante inversiones y apoyos de las trasnacionales a las universidades, becas a las y los investigadores, donaciones a los laboratorios y reconocimientos a los logros de las investigaciones.
- Se harán llamados a la “revolución de la energía limpia” mientras se confrontará y se seguirá señalando a las fuerzas políticas-sociales y a los países con una agenda socialista, o simplemente diferente, como aliados del mal. Los costos de ese cambio tecnológico y de los desastres se socializarán y procurarán hacerlos útiles para mantener y remozar la acumulación de capital y sus estructuras de poder. De hecho “Energía limpia” no significa reducción en la cantidad de energía consumida ni trasformación del modo de vida consumista. Ivan Illich (1974) ya lo advertía: “Los ecólogos tiene razón al afirmar que toda energía no metabólica es contaminante: […] aún si se lograra producir una energía no contaminante y producirla en cantidad, el uso masivo de la energía tendrá sobre el cuerpo social el mismo efecto que la intoxicación por una droga físicamente inofensiva, pero psíquicamente esclavizante.”Alimentará pautas de publicidad con los grandes medios de comunicación, que alarmarán, exagerarán y ocultarán, según la conveniencia y el momento, la gravedad de los impactos y de los riesgos, pues de ello derivan beneficios sus conglomerados económicos y los políticos a su servicio.
- Aprovechará la dispersión ideológica y la falta de rigor o el acomodamiento o la rendición de la intelectualidad de izquierda y la pasividad de las burocracias de los movimientos sociales, para ceder espacio político a poderes espurios y emergentes que incluso pueden venir desde el centro izquierda y desde el capitalismo verde. Pondrá en movimiento y reforzará corrientes ideológicas-políticas-económicas neoestructuralistas que tras el fracaso neoliberal retoman sus banderas y promueven el desarrollo y el progreso con equidad social y participación, sin causarle molestias al gran capital ni a los poderes establecidos.[i] WALLERSTEIN, Immanuel (2004), las incertidumbre del saber, Gedisa, BCN, 2005.
[iii] Curvas de Hubbert como se les conoce en el argot de la geología, que advierten sobre el fin de la era de los hidrocarburos baratos. Esto se conoce como la teoría del "pico del petróleo", desde su publicación en la primavera de 1998 por Campbell y Laherrère en la revista Scientific American. En 1929 DF Heweltt elaboró el primer trabajo sobre agotamiento de recurso. En la década de 1949 el geólogo M. King Hubbert publicó sobre el agotamiento de los recursos de petróleo y gas en USA, previendo que ello ocurriría como efectivamente ocurrió en los años 1960.
[v]http://www.fao.org/docrep/012/i1673e/i1673e00.pdf Consultado en 27-01-2011
[vii] ELESPECTADOR.COM 7/08/10 14:48 http://elespectador.com/articulo-212971-regalias-68000-millones-estan-embargadas-148-procesos y http://elespectador.com/economia/articulo-212998-demanda-de-energia-ha-crecido-45-2010-dice-presidenteuribe
[ix]http://www.munichre.com/en/media_relations/press_releases/2011/2011_01_03_press_release.aspx Consultado en 27-01-2011
[xi] Agencia EFE. Consultado el 09 de ag de 2010.
[xiii]http://www.fao.org/news/story/es/item/44811/icode/ consultado el 22-09-2010
[xv]http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.21446/abstract Consultado el 23 de enero de 2011.
[xvii] LANDER, Edgardo (Comp., 2005), La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. CLACSO, Bs.As.
[xix]ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250s/i0250s.pdf Consultado en 30-01-11
[xxi]http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=448515 Consultado 27-01-2011
[xxiii]http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100913104107870 Consultado el 8 de 01 de 2011
[xxv]http://www.capitalbolsa.com/articulo/57928/es-inevitable-una-grave-crisis-energetica-segun-el-estado-mayor-conjunto-de-eeuu.html Consultado en enero 3 de 2011
[xxvii]http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/27/ban-ki-moon-un-climate-change-talks Consultado en 29-01-11
[xxix] LEIVA, Fernando Ignacio, Toward a Critique of Latin American Neostructuralism, University of Miami.
[xxxi] VÉLEZ, Hildebrando, 2006. Ecología política de la energía. Bochica, Bogotá.
[xxxiii]www.educacioncontracorriente.org/.../14122-la-jornada.html Consultado en 1 de enero de 2011.
[xxxv]http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/evo-morales-anula-aumento-del-precio-de-loscombustibles_8714840-4 Consultado el 1 de enero de 2011
[xxxvii] BECK, Ulrich (1999), La sociedad del Riesgo Global, SXXI, Madrid, 2002.
[xxxix]http://www.lnd.cl/prontus_noticias/site/artic/20070519/pags/20070519200757.html Consultado en 31-01-2011
[xli] ZIN, Jean. “Gorz, un pionero de la ecología política”, consultado el 29/12/10, artículo para un libro colectivo sobre André Gorz en las Editions de la Decouverte.
[xlii] HOUNIE, Analía (comp.); Sobre la idea del comunismo, Paidós. “Slavoj Zizek y el comunismo, el futuro será comunista o no será”.