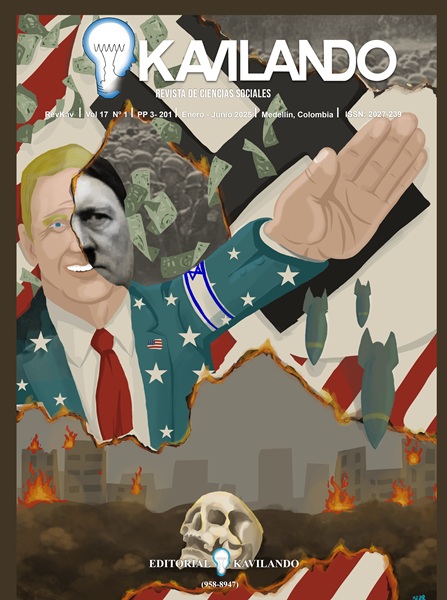Por: Mayda Soraya, Jose Fernando V, Alfonso Insuasty
Esta medida permitirá mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos y, a la par, aumentar la circulación de capital, incrementando el consumo. Por ende, esta política deberá contemplar, además, la reactiva-ción de la economía local, propia, cercana; potenciar círculos de solidari-dad y prever condiciones de cambios reales

Desde 1516, Tomas Moro previó, en Utopía, las condiciones iniciales ne-cesarias para tener sociedades más justas y menos excluyentes, pero no fue el único. Durante la Edad Media se conservó la propiedad, la justicia y el gobierno comunal y se mantuvo entre el siglo XV a XVIII (Marquardt, 2018, pp.174-186). Desde dicho momento, se ha querido reeditar el modelo por me-dio de la renta universal o renta básica, buscando resolver los problemas de la economía que no explicó el “Caeterīs pāribus” o la “mano invisible”. Pero las sociedades modernas, ante la profunda crisis en materia de hiperacumulación de riqueza y poder, el aumento de la pobreza, el hambre, la desigualdad, una crisis ecológica sin precedentes, y una pandemia en curso, exigen cambios profundos y urgentes.
La construcción de la renta básica, como una visión utópica desde su planteamiento teórico, ve su desarrollo empírico, en Colombia, a partir de dos propuestas que, a manera de estrategias permanentes, se ubican en el rango de lo mínimo (renta que busca aliviar la difícil situación de aquellos que no cuentan con recursos fijos o los mismos son exiguos) y lo máximo (enten-diéndolo como el salario mínimo legal vigente), los cuales permitirían un mayor flujo de producción y reproducción de la riqueza, impidiendo las recesiones o crisis económicas profundas; además, permitiría el desarrollo constitucional de la igualdad real y efectiva.
Para lo anterior, se utilizó una metodología cualitativa con enfoque descriptivo hermenéutico sobre los archivos consultados, sumada al aporte cuantitativo estadístico que permi-tió la comparación de cifras y la aplicación empírica de la teoría (utópica pero aterrizada a las cifras), y desde una perspectiva crítica. Tomás Moro, en 1516, imaginó una Utopía, y hoy nosotros imaginamos otra.
Sin embargo, las utopías ya han existido en la vida real, es decir, la Edad Media, a pesar de ser denominada como la época del oscurantismo, no lo fue, y todo parece indicar, como lo vienen descubriendo y aprecian-do historiadores, antropólogos y etnólogos (Hardin, 1968; Ostrom, 2000; Radkau, 1943), que en dicho período se presentaron comunalidades en donde la propiedad, la justicia y el gobierno eran, precisamente, comuna-les, y hacían parte del orden establecido de forma local. Allí se reunían sus miembros o pobladores para definir todos los asuntos (Marquardt, 2018, pp. 174-186; Genêt, 1997, p. 16; Blickle, 1998), a la mejor manera del ágora ateniense (ekklesía) (Aristóteles, 1948), con un ingrediente adicional, y es que la tierra no era un asunto de apropiamiento o de propiedad privada, sino de todos sus miembros, en razón a que todos requerían de los recursos naturales, desde la construcción, caza y producción agrícola, actividades que se debían dar en zonas propicias y en espacios cercanos, lo que provo-caba la lucha por los recursos, incluso por la fuerza. Otra respuesta era el feudo común, que evidentemente se dio y puede ser consultado en casos como el del landgraviato de Turgovia (Marquardt, 2018, p. 171) o el señorío de Entlebuch, gobernado por la ciudad de Lucerna, en Suiza (Marquardt, 2018, p. 176); además de los que se pueden encontrar en las legislaciones locales de toda Europa2.
Es decir, el comunalismo ya ha existido, y por un período bastante am-plio, razón por la cual imaginar que el capitalismo se pueda entender como un estado superior puede definirse como una equivocación derivada de las teorías darwinianas del evolucionismo, que se extendieron con el período de crecimiento de la ciencia y la razón desligada del espíritu y la emocio-nalidad humana, lo que, de alguna manera, ha cercenado la empatía por el otro.
Lo que es evidente es que nuestros antepasados gozaban de un mundo con mayores recursos naturales, pero, al mismo tiempo, tenían más restric-ciones para su obtención, lo que los obligaba a la comunalidad. 2Este tema será luego desdibujado desde lo teórico por Locke (1955), con evidentes intereses personales por la creación del derecho fundamental a la propiedad, que no existía en la Edad Media como apropiación personal.
Con la llegada del individualismo y la conquista de la naturaleza en nom-bre del desarrollo, se requirió la razón para justificar la destrucción de esa misma naturaleza y el individualismo como medio para competir por la acumulación del dinero más allá de las necesidades (Marcuse, 1993). Esas herencias culturales, sociales, políticas y religiosas nos han llevado, durante los últimos 200 años, a creer que estamos en una constante competencia por ser superiores, aun a costa del sufrimiento, la muerte o los derechos de otros.
Hoy, nuevamente, nos encontramos en el debate reeditado cientos de veces, en especial cuando se presentan las crisis como ocurre actualmente, dándose casos como Chile, Brasil y Colombia. Todos ellos, en circunstan-cias de hambre que ya existían, como consecuencia de la aplicación violenta del modelo capitalista-neoliberal3, y ahondadas por el SARS-CoV-2, que ha develado las condiciones de un Estado que protege la gran empresa, pero no a su pueblo, a pesar este ultimo la mayoría .
La pandemia desnudó las grandes falencias (Valencia-Grajales, 2020; Valencia-Grajales y Marín-Galeano, 2020) conceptuales que, por momento, parecen más un asunto de prestidigitación que realidades, lo cual puede apreciarse en cómodesde la época de Smith, Bentham, Ricardo, y otros nos vendieron la idea que la riqueza era un sueño alcanzable por medio del trabajo honrado y jui-cioso, y que incluso un simple trabajador raso podía llegar a ser millonario (Valencia-Grajales, 2020, párr. 5).
Además,se nos obligó a creer que había demonios en el mundo como el comunismo, el socialismo o los sindicatos. Eran tan horribles que provocaban la quiebra de las empresas o la pérdida de la democracia o incluso las libertades más preciadas como la de tener la libertad de morir de hambre. [...] Se nos dijo: el Estado es mal administrador así que lo mejor es que el Estado sea tecnó-crata y se privatice, y corrimos y lo privatizamos, pero [...] la corrupción no desapareció, y quienes compraron hicieron de lo público un negocio, luego nos dijeron: todos debemos luchar por la meritocracia, [...] pero luego las 3Se entiende dicho neoliberalismo como la eliminación de la intervención estatal, y la promoción del libre mercado autorregulado por reglas que incitan al monopolio, la acumulación y la eliminación de las garantías laborales.
condiciones, las fórmulas, los perfiles, los requisitos e incluso los títulos que acreditaban la idoneidad se cambiaban según la discrecionalidad del nomi-nador, llegando incluso a declarar desierto o cambiar los puntajes de los con-cursos con disculpas creíbles como que lo hacemos por la trasparencia o el bien común. [...] Después nos dijeron: todos los sectores del Estado tienen que generar ganancias o por lo menos ser autosustentables, y todos corrimos a trasformar lo público en lo privado y a tratar de competir en un mercado en búsqueda de las ganancias aun sobre el mismo ser humano, pero [...] falla-mos (Valencia-Grajales y Marín-Galeano, 2020, p. 24).
Hoy también sabemos que los empleos se irán perdiendo, pero no como consecuencia directa de la pandemia, sino por las consecuencias de la cuarta revolución industrial (el internet de las cosas, o los proyectos como Neuralink u Open Ai de Elon Reeve Musk), en el marco del modelo neoliberal, lo que tarde o temprano provocará la pérdida de la mayoría de empleos conocidos (secretarias, mensajeros, empacadores, clasificadores, meseros, conductores, vendedores, corredores de seguros, arquitectos, agentes inmobiliarios, oficios de la salud, recursos humanos, profesores, periodistas y publicistas), y aun-que se puedan requerir otros, lo más seguro es que el nivel de conocimiento exigido deje sin ningún chance a la mayoría, y entonces, ¿qué harán los miles de millones de desempleados? (Harari, 2018) ¿Qué harán los Estados con todos ellos? ¿Vamos a asumir estos problemas ya o lo dejaremos hasta que la catástrofe llegue y sea demasiado tarde? ¿Esperaremos respuestas como las de la OCDE (Diario del Sur, 2021) para crear una renta básica universal o solo dejaremos pasar esta oportunidad?
La realidad colombiana desde lo económico ...
LEER ARTÍCULO COMPLETO - REVISTA VISIÓN CONTABLE
Notas: