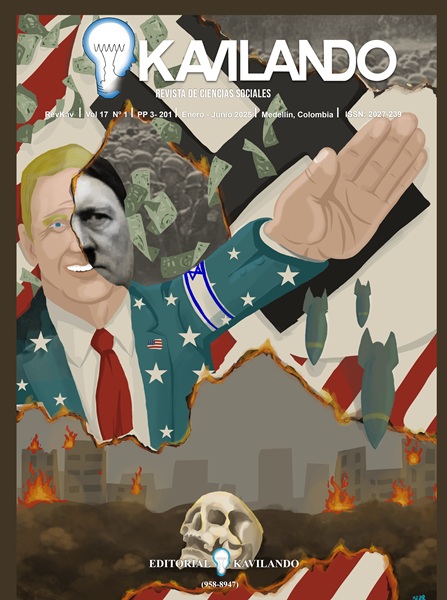Por Elizabeth Leier. L'Esprit Libre **
Hasta 2010 cuando la ONU declaró el acceso al agua potable como un "derecho fundamental, esencial para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos humanos". Sin embargo, esta declaración se contradice con la realidad del acceso al agua, dos mil millones de personas siguen luchando por acceder a este recurso vital

No fue hasta 2010 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso al agua potable como un "derecho fundamental, esencial para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos humanos [sic]"[1]. Sin embargo, esta declaración se contradice con la realidad del acceso al agua, ya que dos mil millones de personas siguen luchando por acceder a este recurso vital[2]. Varias organizaciones y países, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), WaterAid y los países que participan en el programa ONU-Agua dirigido por la ONU, afirman estar llevando a cabo esfuerzos para hacer frente a esta situación. A pesar de estas iniciativas, existe un movimiento sin precedentes para apropiarse del agua, lo que compromete el acceso.
La apropiación del agua forma parte del proceso de neoliberalización de los recursos humanos y planetarios. Es a través de los mecanismos del mercado como un pequeño puñado de individuos monopoliza los recursos hídricos mundiales. Estos individuos se enriquecen con la renta y la especulación, transformando así el agua en una mercancía financiarizada. El valor del agua se vincula así a los precios arbitrarios del mercado y no, paradójicamente, a su naturaleza vital.
La financiarización sigue siendo un proceso poco comprendido a pesar de su omnipresencia e innegable importancia. Este capítulo estará dedicado al análisis de este fenómeno. En las páginas siguientes se presentará el proceso de mercantilización y financiarización del agua en todo el mundo y, a continuación, se describirá la situación en Montreal, que permanece en gran medida inexplorada. Por último, se hablará de un movimiento de resistencia política al neoliberalismo, el de los bienes comunes.
Dos movimientos opuestos
La etapa actual del capitalismo se caracteriza por un continuo proceso de privatización. Bajo la égida del neoliberalismo, una lógica político-económica que promueve el enriquecimiento individual como objetivo último, los recursos necesarios para la vida humana, que antes eran inmunes a la privatización, están ahora sujetos a las leyes del mercado[3]. Este movimiento, del que forma parte la financiarización, es un proceso histórico y político, plasmado tanto en las políticas nacionales y el desarrollo de las altas finanzas, como en el aumento de la monopolización de los recursos materiales (aumento de los beneficios para los directores generales y los accionistas), medioambientales (recursos naturales, incluida el agua) e intelectuales (patentes y propiedad intelectual).
El proyecto neoliberal se desarrolló a raíz de las políticas progresistas de los Treinta Años gloriosos [4]. El modelo de Estado del bienestar, surgido tras las guerras mundiales, fue desmantelado gradualmente por una serie de reformas encaminadas a redefinir el papel del Estado. Las elecciones de Ronald Reagan (Presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989) y Margaret Thatcher (Primera Ministra de Inglaterra de 1979 a 1990) son emblemáticas de este periodo; la famosa declaración de esta última "La sociedad no existe" en 1987[5], es una buena ilustración de la ideología emergente del neoliberalismo. Mientras que el Estado del bienestar se presentaba como la institucionalización de la soberanía popular y la solidaridad, encarnada en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, el Estado neoliberal se define por un movimiento de desempoderamiento y desposesión al servicio del interés económico privado[6].
Esta razón político-económica preconiza, pues, la privatización de las instituciones públicas, antaño dominios exclusivos del Estado y del bien común. Las instituciones que escapan a esta oleada de privatizaciones se ven, sin embargo, sometidas a los dictados gerenciales de la razón neoliberal, que el sociólogo Alain Deneault califica de gobernanza totalitaria[7]. Se trata de un proceso de optimización de los recursos que en realidad es una forma de austeridad fiscal dirigida contra los servicios públicos. Por el contrario, algunos ámbitos específicos, como la policía, que garantiza la defensa de la propiedad privada, reciben más fondos. El proyecto neoliberal se resume en limitar el papel del Estado a la protección de la propiedad.
A partir de la década de 1970, se produjo un movimiento sin precedentes hacia la privatización de los recursos y servicios públicos, desde las escuelas a las prisiones y desde el transporte público a la gestión de infraestructuras. Además, se generalizaron las colaboraciones público-privadas, que a menudo adoptaron la forma de asociaciones público-privadas, o APP[8].
La financiarización es un proceso sintomático del movimiento de privatización neoliberal. Como explican los investigadores Julia Posca y Billal Tabachount, el término se refiere a "la transformación de la economía, y de la sociedad en general, según lógicas financieras"[9]. En otras palabras, la financiarización implica el sometimiento de la llamada economía "real" a los mecanismos de las altas finanzas.
Mientras que el valor lo produce tradicionalmente la economía real, es decir, los procesos materiales de producción e intercambio de bienes y servicios, la financiarización significa que el valor lo crean más bien los mecanismos financieros del mercado. Pensemos en la especulación bursátil, que permite a los accionistas de las empresas aumentar sus beneficios. Sin embargo, el valor producido por el mercado financiero es inestable porque se basa en la realidad impulsiva de los intercambios bursátiles. Esta fluidez hace que los accionistas mayoritarios de las empresas tengan a menudo interés en maximizar los beneficios a corto plazo, lo que provoca inestabilidad económica. Además, este interés a corto plazo se refleja concretamente en las decisiones de los directivos de las empresas, cuyo principal mandato es optimizar los resultados de la empresa para complacer a los accionistas.
La financiarización también beneficia a los rentistas, ya que permite que el valor extraído por las rentas crezca en bolsa [10]. Este valor es, a fortiori, más estable que el producido en las empresas tradicionales que tienen que gestionar sus recursos continuamente. Los rentistas no tienen nada que producir y pueden contentarse con extraer valor. Así pues, la financiarización ha dado lugar a una proliferación de rentas.
En efecto, muchos aprovechan el contexto político y económico para apoderarse de recursos materiales (tierras, infraestructuras) e intelectuales (patentes, propiedad intelectual) y luego alquilarlos al resto de la población. Este fenómeno ha sido comparado por expertos como Brett Christophers [11] y Silvia Federici[12], con el proceso de acumulación inicial del capitalismo, el enclosure, que, en los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, se manifestó en la apropiación forzosa de tierras agrícolas comunes por parte de la élite económica. En su texto, Christophers apunta, por ejemplo, a la infraestructura de distribución de Internet, que en su inmensa mayoría es propiedad de intereses privados que arriendan su uso a empresas, que a su vez proporcionan acceso a los hogares. Federici habla de la imposición de mecanismos financieros más allá de las fronteras occidentales y de la apropiación de recursos en el Sur.
Varios economistas hablan ahora del nuevo cercamiento, es decir, del movimiento de apropiación de esferas sociales, intelectuales y medioambientales que, por lo mismo, están aisladas del patrimonio colectivo. Se trata, como lo describe el teórico marxista David Harvey, de una forma de "acumulación por desposesión"[13].
La apropiación del agua: un reto del siglo XXI
La relación del ser humano con el agua es fundamental, ya que no solo es un recurso vital que garantiza nuestra vida y reproducción a través de la hidratación, sino también un recurso que se utiliza para la producción agrícola, la energía, el saneamiento, etc. Desde 2016, casi 10 millones de personas han muerto por no tener acceso al agua[14]. Sin embargo, la vitalidad del agua no la exime de los excesos neoliberales. La distribución y la gestión de este recurso esencial se confían ahora en gran medida al sector privado, mediante la apropiación y la subcontratación.
Lo que probablemente impide que el agua se privatice totalmente es la percepción de su abundancia. Más del 70% de la superficie terrestre está ocupada por masas de agua. Sin embargo, de ese 70%, sólo el 3% es agua dulce y potable. El agua que se encuentra bajo la superficie terrestre, a menudo utilizada para abastecer de agua a las poblaciones urbanas, es poco accesible y poco renovable. Por ello, el consumo intensivo de aguas subterráneas conduce rápidamente al agotamiento del recurso.
Hoy en día, la mayoría de la gente es consciente de que el agua es un recurso escaso. Desde hace 30 años, muchas ciudades occidentales, entre ellas Los Ángeles y Melbourne, experimentan ciclos regulares de estrés hídrico, es decir, escasez de agua[15]. Se pide entonces a los ciudadanos que reduzcan considerablemente su consumo. En los países del Sur, la falta de agua potable se está convirtiendo en un trastorno cada vez más frecuente, y ciudades como Ciudad de México y Ciudad del Cabo prevén una escasez de agua potable en los próximos años. Actualmente, tres de cada diez personas tienen dificultades para acceder al agua potable[16].
El agua es, por tanto, un tema fértil para el estudio de la economía política. Por un lado, la gestión y distribución de este recurso plantea numerosos retos políticos. Por otro, varios agentes económicos, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han percibido la precariedad anticipada del agua, provocada por el cambio climático, como una oportunidad de enriquecimiento. La realidad del agua en el siglo XXI es, por tanto, paradójica, ya que mientras el acceso a este recurso vital disminuye en todo el mundo, paralelamente se produce una carrera de unos pocos individuos por apropiárselo. La declaración de la ONU en 2010 de que la accesibilidad al agua es un derecho inviolable acentúa esta contradicción.
El agua: una mercancía financiarizada
El agua puede apropiarse de diferentes maneras. La forma más directa de apropiarse del agua es privatizar el propio recurso, es decir, permitir que lo compre una empresa privada. La privatización va acompañada del fenómeno de la mercantilización, ya que el agua se convierte en una mercancía. Uno de los ejemplos más extremos es Chile, el único país en el que se ha privatizado la totalidad del suministro de agua potable.
La aprobación de la Ley de Aguas en 1981[17], periodo en el que las políticas neoliberales se desplegaron masivamente en este país que sirvió de conejillo de indias para los teóricos de esta corriente económica [18], tuvo como efecto la creación de un mercado interno del agua. Así, el agua es tratada como cualquier otra mercancía ya que se hace posible apropiarse de ella en función de los costes fijados por el mercado. El resultado es la creación de alquileres de agua: los propietarios alquilan el uso de las masas de agua que poseen a las comunidades en las que se encuentran. Los precios se fijan de acuerdo con las tarifas de mercado basadas en la oferta y la demanda. Mientras que las cantidades disminuyen debido al consumo excesivo, especialmente por parte de la industria, y a los efectos del cambio climático, los precios aumentan. La situación es ahora tal que muchas comunidades chilenas tienen dificultades para acceder al agua. En los últimos años, los ciudadanos se han movilizado para recuperar el control de este recurso esencial[19].
En el Reino Unido, gran parte del agua también es de propiedad privada. Londres, por ejemplo, depende de Thames Water, una empresa cuyo accionista mayoritario es el fondo de pensiones de los empleados municipales de Ontario [20]. Al igual que en Chile, la privatización del agua inglesa se llevó a cabo mediante el despliegue de políticas neoliberales. Este modelo de privatización, creado bajo el mandato de Margaret Thatcher, ha conducido a una reducción de los controles medioambientales y sanitarios. Como era de esperar, la tarifa del agua también ha subido un 40% en 25 años. Esto representa un aumento significativo para los hogares con bajos ingresos, que ahora tienen que gastar alrededor del 5,3% de sus ingresos anuales en facturas de agua[21].
En la ciudad italiana de Castellammare, situada al sur de Nápoles, la crisis financiera de 2008 llevó a las autoridades municipales a subastar los recursos de agua mineral del territorio de la ciudad. Esta iniciativa suscitó un gran descontento popular: el 95% de los ciudadanos votaron en contra de la privatización y financiarización de sus recursos hídricos en 2011[22]. A pesar de ello, el gobierno municipal se negó a revisar su decisión.
La mercantilización del agua va ahora acompañada de un proceso aún más insidioso y abstracto: la financiarización. Cuando se privatiza un recurso, el precio para acceder a él se fija en función del deseo del propietario de obtener beneficios. Más allá de la injusticia de tal relación, el valor [23] de la mercancía está sujeto, no obstante, a necesidades materiales y concretas, en este caso, por ejemplo, la necesidad de agua. Cuando una mercancía se financiariza, su valor se distorsiona porque se desconecta de esta misma realidad material. De este modo, el valor se establece y fluctúa en función de cálculos probabilísticos, contextos económicos y políticos y otros factores indirectos que repercuten en los valores bursátiles y el precio del mercado financiero.
En concreto, la financiarización del agua implica varios mecanismos. Por un lado, los particulares pueden invertir en las empresas que explotan y gestionan el agua potable mediante la compra de acciones. Por ejemplo, las empresas Veolia y Suez poseen por sí solas el 12% del mercado mundial del agua potable [24]. Dado el carácter esencial del agua, se trata de un valor asegurado para muchos inversores. Además, este tipo de inversión es cada vez más popular debido a la previsible precariedad del agua vinculada al cambio climático, ya que las empresas que poseen los derechos de explotación, o son responsables de distribuir, purificar o almacenar este recurso, verán aumentar sus beneficios cuando el agua escasee. Por ello, la compra de acciones de estas empresas se considera una inversión estratégica. En este sentido, el gigante de las altas finanzas, el banco estadounidense Goldman-Sachs, publicó en 2008 un documento en el que se describía el agua como "el próximo petróleo"[25].
Por otra parte, ahora es posible apostar, mediante la compra de derivados financieros, por los precios eventuales del agua, en función de los cambios en la cantidad y la accesibilidad. Para satisfacer esta demanda se han creado grandes fondos que ofrecen carteras de inversión que reúnen diferentes productos financieros vinculados a la apropiación y explotación de los recursos hídricos.
Este proceso significa que el futuro del agua depende, en gran medida, de la bolsa y de los mercados financieros. Por lo tanto, se prevé que el acceso a este recurso esencial será acaparado cada vez más por los ricos y, en consecuencia, los pobres, los más afectados por el cambio climático, tendrán dificultades para acceder a él. También se prevé que el agua se convierta en un recurso disputado, lo que podría dar lugar a importantes conflictos civiles e internacionales.
Estudio de caso: el agua de Montreal
A primera vista, el agua que consumen los habitantes de Montreal se suministra y gestiona públicamente. De hecho, el sitio web de la ciudad de Montreal presenta "una clara afirmación del compromiso de la ciudad con la gestión pública responsable del agua"[26]. Sin embargo, un estudio en profundidad realizado por Maria Worton en 2016 revela una situación mucho más compleja y opaca. [27]. El estudio destaca los vínculos entre los sectores público y privado, principalmente a través de la adjudicación de subcontratos. Desde 2016, el importe de los contratos adjudicados por el departamento de aguas asciende a más de 1.000 millones de dólares[28].
De entrada, Worton señala que las políticas públicas de Quebec en materia de gestión de los recursos hídricos están fuertemente influenciadas por el interés económico privado. Ni siquiera los centros de investigación universitarios escapan a esta influencia. Por ejemplo, el Centro de investigación, desarrollo y validación de tecnologías y procesos de tratamiento del agua (Centre de recherche, développement et validation des technologies et procédés de traitement des eaux - CREDEAU) tiene el mandato de producir conocimientos científicos sobre la gestión del agua potable en Quebec y Montreal. Fundado en 2003 y operando a través de la Escuela Politécnica (École polytechnique), la Universidad de Montreal, la Escuela Superior de Tecnología (École de technologie supérieure - ÉTS) y la Universidad McGill, CREDEAU recibe una parte importante de su financiación de los gigantes del mercado mundial del agua: Veolia y Suez. Sin embargo, como este instituto también funciona gracias a subvenciones estatales y a la participación de los estudiantes que allí se forman, se presenta como un instituto universitario y público. Lo mismo ocurre con CentrEau, centro de investigación que funciona a través de la Universidad Laval y que presenta a Veolia como uno de sus principales socios.
El Centro de Tecnología del Agua (Centre des technologies de l'eau - CTE), albergado por el colegio (Cégep) Saint-Laurent, está dirigido por varios administradores que también ocupan altos cargos en empresas como Veolia. Por tanto, es muy probable que los conocimientos producidos por estos institutos universitarios estén influidos, directa o indirectamente, por las empresas asociadas que financian la investigación o participan activamente en su gestión.
La pérdida de autonomía e integridad científica provocada por la creciente presencia del sector privado en el entorno de la investigación universitaria es objeto de un escrito presentado en 2013 por la Federación quebequense de los profesores y profesoras (Fédération québécoise des professeurs et professeures, en el que se afirma que "la investigación aplicada y clínica [...] se beneficia de las frecuentes asociaciones entre las universidades y el sector privado, que a menudo está interesado en la comercialización de los resultados de la investigación"[29].
En 2018, Quebec anunció su estrategia de conservación del agua potable para 2019-2025[30]. Esta estrategia se elaboró como continuación del plan de gestión del agua de 2002. Se aborda la realidad medioambiental, con el objetivo explícito de reducir el consumo global de agua potable en Quebec. El CTE y el Conseil patronal de l'environnement du Québec (CPEQ) figuran entre los socios técnicos de la estrategia. El examen del documento en cuestión refuerza las conclusiones presentadas por el estudio de Maria Worton, a saber, que la gestión del agua se lleva a cabo de acuerdo con parámetros neoliberales, sobre todo porque la colaboración con el sector privado es una parte importante de esta gestión.
Cabe señalar, no obstante, que se trata del primer plan que disocia las medidas de consumo de agua residencial y no residencial, lo que significa que, por primera vez, tendremos acceso a las tasas de consumo diferenciadas del sector industrial. Esto nos permitirá determinar las proporciones de consumo de estos sectores y establecer medidas de ahorro de agua en consecuencia. Cabe suponer, basándose en los datos sobre el consumo de agua en Canadá, que los sectores industrial y privado consumen agua potable de forma desproporcionada, lo que podría comprometer el acceso público a largo plazo[31].
El documento menciona la revisión de los costes asociados a la gestión del agua, de modo que las necesidades de mantenimiento y rehabilitación de las infraestructuras se consideren aguas arriba, lo que no es problemático en sí mismo. Sin embargo, se vuelve problemático cuando se comprende que estos cánones se basarán en los precios cobrados por los subcontratistas con los que los municipios han suscrito sus acuerdos de gestión. Así pues, el precio "revisado" del suministro de agua en Quebec reflejará la doble realidad de la precarización (por tratarse de una estrategia de ahorro de agua) y la voluntad del mercado (a través de la subcontratación). En otras palabras, el precio fijado por los operadores se establecerá en función de los precios de mercado y de la disminución de las cantidades disponibles. Además, la estrategia se dirige únicamente a los hogares y los municipios como consumidores de agua potable. El sector privado está ausente. Esta ausencia es notable si se tiene en cuenta que, de 2017 a 2018, las empresas de Quebec tomaron 1 billón de litros de agua en Quebec a cambio de 3,2 millones de dólares en regalías[32]. Omitir al sector privado de esta estrategia es una opción política decisiva.
En el caso del agua metropolitana, el número de contratos privados firmados por la empresa de suministro de agua de Montreal es elevado, con un total de casi 800 millones de dólares de 2017 a 2018[33]. Aunque se trata de un ligero descenso con respecto a años anteriores, sigue siendo una proporción significativa del gasto de la empresa municipal de servicios públicos. Es importante señalar que la infraestructura de agua de Montreal necesitaba una rehabilitación importante, que comenzó en 2016 con una fecha de finalización prevista para 2028. Por ejemplo, se descubrió contaminación por plomo en la mayoría de las tuberías de agua residenciales. Además, la rehabilitación del alcantarillado municipal era una necesidad imperiosa en algunos barrios.
La urgencia de modernizar la infraestructura del agua pone de manifiesto los años de abandono que han conducido al deterioro del sistema. Los gobiernos municipal y provincial han acumulado un importante déficit de inversión en infraestructuras hídricas, estimado en 3.000 millones de dólares. Este retraso es el resultado de la falta de voluntad política para invertir en infraestructuras públicas. Antes de 2015 (año en que se incrementaron drásticamente las inversiones), el mantenimiento de estas infraestructuras en ruinas no era una prioridad presupuestaria para los gobiernos municipales.
Sin embargo, el estudio de Maria Worton muestra que el anuncio de grandes inversiones en 2015-2016 coincide con el aumento de las colaboraciones público-privadas en el mismo periodo. También coincide con los recortes presupuestarios al servicio público municipal bajo la administración de Denis Coderre. Así pues, Worton sostiene que Montreal ha pasado de ser un proveedor de servicios públicos a un comprador de servicios privados. Los límites entre lo público y lo privado se han difuminado. Esto socava la afirmación de que la ciudad ofrece una gestión plenamente pública de los recursos y servicios.
Las multinacionales Veolia y Suez han firmado importantes acuerdos de colaboración con la ciudad de Montreal y el Gobierno de Quebec para este periodo. Veolia es uno de los principales proveedores del nuevo Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (Centre hospitalier de l'Université de Montréal - CHUM). La empresa Degrémont, propiedad de Suez, también ha firmado un contrato por valor de más de 500 millones de dólares para el tratamiento del agua en 2020 [34]. En resumen, los vínculos entre estas empresas y la ciudad siguen siendo estrechos. Además, existe una larga lista de subcontratistas con menores beneficios.
El sector privado desempeña un papel cada vez más importante en la gestión del agua en Montreal. ¿Se puede hablar realmente de gestión pública de un recurso si el suministro de agua y el valor que se le atribuye son establecidos por empresas privadas? Nuestra visión general se hace eco de las conclusiones presentadas por Maria Worton, según las cuales el acceso al agua en Montreal y Quebec depende cada vez más de intereses económicos privados.
La vuelta a lo común
A la luz de estos hechos, podríamos sentirnos tentados de abogar por la renacionalización de los recursos hídricos. En efecto, la nacionalización del agua implicaría una reapropiación de este recurso, ya sea la reapropiación del propio material o la recuperación de las funciones esenciales de distribución, gestión y tratamiento, por parte del Estado. Sin embargo, las observaciones anteriores se hacen eco de las palabras de los sociólogos Pierre Dardot y Christian Laval, que afirman que la razón neoliberal y el dominio de las altas finanzas se han infiltrado en el sector público[35]. Por consiguiente, una nacionalización del agua no pondría en tela de juicio su condición de mercancía ni la sustraería a los mercados financieros.
Aunque el sector privado se ha apropiado en exclusiva de una parte importante de los recursos hídricos mundiales, la mayor parte del agua se sigue gestionando a través de asociaciones público-privadas. Así pues, los procesos descritos anteriormente no se han visto obstaculizados por la inclusión del Estado. Por tanto, el problema no es la división público-privado, sino el propio concepto de propiedad.
Preservar el acceso a este recurso vital de forma justa, equitativa y ecológicamente racional no puede lograrse mientras sea apropiable. El neoliberalismo y sus derivados, la privatización y la financiarización, son procesos dinámicos apoyados por el régimen sociopolítico actual. Por lo tanto, sus consecuencias no son inevitables. Siguiendo esta observación, Dardot y Laval nos presentan un movimiento opuesto que tendría como objetivo la colectivización de la propiedad privada [36].
Según su definición, la comunalización es, al igual que el neoliberalismo, un movimiento sociopolítico. Su objetivo es colectivizar los recursos materiales e intelectuales de manera que no puedan ser objeto de apropiación. Es, en cierto modo, la antítesis del neoliberalismo. Es importante aclarar que no se trata de un modelo de nacionalización en el que la propiedad se transfiere al Estado, sino de un movimiento que se opone totalmente a la apropiación. Tampoco se trata de una categorización sui generis que determine que ciertos bienes pertenecen al procomún en virtud de una esencia que se les atribuye. Lo común no es un atributo fijo: es un proceso dinámico encarnado y defendido por la voluntad política colectiva. Según Dardot y Laval, lo común implicaría, por tanto, "la creación de instituciones democráticas que enmarquen la práctica de las personas que cooperan"[37].
Como ya se ha mencionado, las comunidades de Chile, Italia, Reino Unido y otras partes del mundo están llevando a cabo esfuerzos en esta dirección. El neoliberalismo es visto en todas partes como una amenaza existencial para el bienestar humano. Por ello, muchos luchan ahora por romper con él y reimaginar un mundo en el que sea posible existir sin miedo a quedarse sin agua.
El retorno a los bienes comunes implica necesariamente un proceso que invierta la mercantilización. Este proceso, que es de naturaleza política, implica la creación y el mantenimiento de instituciones capaces de defender el acceso universal al agua, e idealmente a todos los recursos vitales necesarios para la reproducción y el florecimiento humanos, frente al tufillo de la privatización.
Conclusión: ¿Qué futuro para el agua?
El acceso al agua será sin duda uno de los temas más importantes de los próximos años. Con los devastadores efectos del cambio climático, podemos imaginar que el acceso a este preciado recurso será cada vez más restringido. Sin embargo, el agua no es una mercancía como las demás, ya que no podemos vivir sin ella. Por lo tanto, permitir la mercantilización y financiarización del agua tiene importantes consecuencias para las condiciones de vida de millones de personas. Para varios millones de personas, estas consecuencias serán catastróficas, incluso mortales.Este proceso es emblemático de la razón neoliberal, pues muestra cómo esta ideología sobrevalora el beneficio a expensas de la vida humana. Gigantes financieros como Goldman-Sachs ya están dispuestos a explotar esta precarización, siempre que sirva para enriquecer a sus clientes y accionistas.
Más allá de la elección moral a la que nos enfrentamos, primero debemos comprender y reconocer la forma en que los mecanismos del mercado y las altas finanzas están tomando gradualmente el control de este recurso vital. Hay que poner de relieve y analizar críticamente el funcionamiento de la gestión pública de este recurso. A primera vista, una simple panorámica de la situación en Montreal muestra hasta qué punto el sector privado está invadiendo la llamada gestión "pública". Es necesario un estudio aún más profundo y amplio para comprender mejor este fenómeno. Además, es necesario un estudio del fenómeno a escala internacional para dilucidar los vínculos entre especulación financiera, interés privado y esfera pública. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el fondo de pensiones de los funcionarios de Ontario posea la mayor parte de la cuota de mercado de Thames Water? ¿Cómo justifican los funcionarios de Ontario su enriquecimiento en nombre de la precariedad de los recursos hídricos de las comunidades inglesas?
En la actualidad, la apropiación del agua pasa desapercibida para quienes aún tienen la ilusión de su abundancia. Sin embargo, a medida que empeoren las condiciones climáticas, el acceso al agua se convertirá en fuente de conflictos, sufrimiento e inequidad. Por lo tanto, es imperativo considerar alternativas que no sólo preserven este recurso, sino que también garanticen su accesibilidad universal. El procomún, tal y como lo describen Dardot y Laval, se perfila como una solución tanto ética como ideal. Tal como lo expresan estos autores, el establecimiento del procomún requiere necesariamente la acción ciudadana y política: es de esperar que la cuestión del agua constituya un catalizador para este tipo de acción colectiva.
Imagen: Tangi Bertin/Flickr
* Texto de intercambio y alianza internacional entre los medio altarantivo L'Esprit Libre de Canadá y Grupo de Investigación y Editorial Kavilando de Colombia.
**Traducción: Alexandre Dubé-Belzile. Revisión del texto Alfonso Insuasty Investigador Universidad de San Buenaventura y Grupo Autónomo Kavilando.
- Texto original en francés en: https://revuelespritlibre.org/la-financiarisation-de-leau-comment-profiter-dune-ressource-precarisee 7.12.2022
notas.
[1] Organización de las Naciones Unidas, « Questions thématiques – L’eau », www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html, consultado el 22 de abril 2021.
[2] Ibid.
[3] Pierre Dardot y Christian Laval, La nouvelle raison du monde : essai sur la société néolibérale, Paris : La Découverte, 2010.
[4] Período de prosperidad económica tras la Segunda Guerra Mundial. Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_oro_del_capitalismo, consultado el 3 de marzo 2023.
[5] The Guardian, « Thatcher: a life in quotes », 2013. www.theguardian.com/politics/2013/apr/08/margaret-thatcher-quotes, consultado el 22 de abril 2021.
[6] Pierre Dardot et Christian Laval, Op. Cit.
[7] Alain Deneault, Gouvernance : Le management totalitaire, Montréal : Lux, 2013.
[8] Ibid.
[9] Julia Posca y Billal Tabaichount, « Qu’est-ce que la financiarisation », Informe del Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2020. iris-recherche.qc.ca/publications/qu-est-ce-que-la-financiarisation.
[10] Una renta es un precio fijado y cobrado por un propietario a cambio del uso de su propiedad. Quizá el ejemplo más conocido de renta sea el alquiler
[11] Brett Christophers, Rentier Capitalism: Who Owns the Economy, and Who Pays for it?, Verso, 2020.
[12] Silvia Federici, Re-Enchanting the World – Feminism and the Politics of the Commons, Kairos Books, 2019.
[13] Anne Clerval, « David Harvey et le matérialisme historico-géographique ». Espaces et sociétés, no 4, 2011, p. 173-185. doi.org/10.3917/esp.147.0173.
[14] Organización Mundial de la Salud, « Faits et chiffres sur la qualité de l’eau et la santé », www.who.int/water_sanitation_health/facts_figures/fr/, consultado el 22 de abril 2021.
[15] Paul Laudicina, « Water Day-Zero Coming to a City Near You », Forbes, 7 juin 2018, www.forbes.com/sites/paullaudicina/2018/06/07/water-day-zero-coming-to-a..., consultado el 22 de abril 2021.
[16] Organización de las Naciones Unidas, Op. Cit.
[17] Olivier Petit, « La nouvelle économie des ressources et les marches de l’eau : une perspective idéologique? », Vertigo, Vol. 5, no 2, 2004. doi.org/10.4000/vertigo.3608.
[18] Gilles Bataillon, « Démocratie et néolibéralisme au Chili », Problèmes d’Amérique latine, Vol. 3, no 98 , 2015, p. 81-94.
[19] Bala Chambers, « Inside Chile’s largest mobilisation since the end of the dictatorship », TRT World, 28 octobre 2019.www.trtworld.com/magazine/inside-chile-s-largest-mobilisation-since-the-...
[20] Omers, « Portfolio », www.omersinfrastructure.com/Investments/Portfolio/Thames-Water, consultado el 22 de abril 2021.
[21] BBC, « Reality Check: Has privatisation driven up water bills? », 16 mai 2017. www.bbc.com/news/election-2017-39933817
[22] Andrea Muehlebach, « The price of austerity Vital politics and the struggle for public water in southern Italy », Anthropology Today, Vol. 33, No. 5, 2017, p. 20-23.
[23] Nos referimos a la noción de valor de cambio, o valor de mercado, desarrollada por Karl Marx. El valor de cambio se establece en función de la oferta y la demanda, es decir, del mercado. Esta forma de valor difiere del valor de uso, que se basa en el valor de un bien o servicio en función de la utilidad que proporciona en su uso.
[24] Olivier Cognasse, « Derrière la bataille Veolia-Suez, l'enjeu mondial de l'eau », L’Usine Nouvelle, 29 octobre 2020, www.usinenouvelle.com/article/derriere-la-bataille-veolia-suez-l-enjeu-m...
[25] Water industry commission for Scotland, « Empowered customers: sustainable outcomes », www.watercommission.co.uk/UserFiles/Documents/Wednesday%20Radisson%20Con..., consultado el 22 de abril 2021.
[26] Ville de Montréal, « L’eau de Montréal », ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54201575&_dad=portal&_schema=PORTAL, consultado el 22 de abril 2021.
[27] Maria Worton, The Globalization and Financialization of Montreal Water: Network Procurement Practices for Commodifying a Commons. Tesis de maestría, Université Concordia, 2016.
[28] Ville de Montréal, « Vue sur les contrats », ville.montreal.qc.ca/vuesurlescontrats/(link is external), consultado el 20 de jun 2021.
[29] Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, « Pour l’autonomie de la recherche universitaire », mémoire présenté aux assises nationales de la recherche et de l’innovation, 2013.
[30] Gouvernement du Québec, « Stratégie québécoise d’économie d’eau potable », www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau..., consultado el 22 de abril 2021.
[31] Our world in data, « Water use stress ». ourworldindata.org/water-use-stress, consultado el 4 de julio 2021.
[32] Thomas Gerbet, « 1000 milliards de litres d'eau pour 3 millions $ au Québec », Radio-Canada, 18 juin 2019, ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123907/milliards-litres-eau-quebec-industrie-redevances-dollars-elections.
[33] Ville de Montréal, « Vue sur les contrats », Op. Cit.
[34] Philippe Teisceira-Lessard, « Station d’épuration: un projet d’un demi-milliard en eaux troubles », La Presse, 17 décembre 2019, www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2019-12-17/station-d-epuration....
[35] Pierre Dardot y Christian Laval, Op. Cit.
[36] Pierre Dardot y Christian Laval, Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle. Paris: La Découverte, 2015.
[37] Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), « Du néolibéralisme au commun », iris-recherche.qc.ca/publications/Commun1, consultado el 22 avril 2021.
___