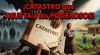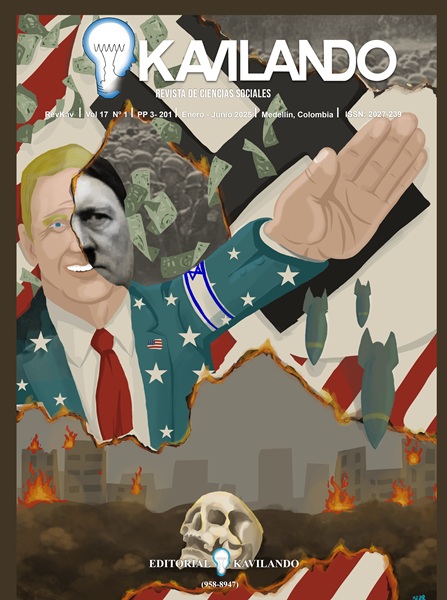Por: Max Yuri Gil Ramírez*. UdeA.
.. se requiere con urgencia de una política de seguridad especial para las zonas urbanas, porque tal vez uno de los temas que más claro queda es que hoy en día no hay casi institucionalidad para la lucha contra estas organizaciones».

«Un componente fundamental, pero simultaneamente de la mayor volatilidad, es el acercamiento para el sometimiento a la justicia de estructuras de carácter criminal, urbanas. Sin estas no se podrá hablar de paz para las ciudades colombianas, pero junto con los acercamientos se requiere con urgencia de una política de seguridad especial para las zonas urbanas, porque tal vez uno de los temas que más claro queda es que hoy en día no hay casi institucionalidad para la lucha contra estas organizaciones».
La situación de violencia colectiva en Colombia hoy se caracteriza por el tránsito desde un conflicto armado tradicional, de carácter político, hijo del mundo de la guerra fría, hacia uno marcado más por la proliferación de organizaciones ilegales que basan su accionar en la disputa violenta por todo tipo de rentas —legales e ilegales—. Además, como muchas de dichas organizaciones estuvieron en su origen relacionadas con actores y dinámicas del conflicto político armado, han aprendido la importancia del control territorial, sobre la necesidad de desarrollar mecanismos de gobierno sobre las poblaciones de los territorios en los cuales hacen presencia y también sobre lo trascendental que es un adecuado relacionamiento con sectores institucionales y de las elites políticas y económicas.
Como todo proceso de cambio social, el conflicto armado colombiano hoy no es el mismo de hace 10 años, pero tampoco se puede considerar que no haya ninguna relación con la etapa precedente: hay rupturas y, también, continuidades.
En este contexto, el papel de las ciudades es cada vez más importante. Cerca del 80 % de los habitantes de Colombia —unas 40 millones de personas— habitan en centros poblados de más de 10 000 habitantes, y casi 20 millones lo hacen en las cinco principales ciudades y sus áreas metropolitanas.
En estos espacios urbanos los actores protagónicos y sus dinámicas de violencia organizada, poco tienen que ver con la disputa por proyectos políticos, dado que lo predominante es la contienda por rentas provenientes de un verdadero portafolio de actividades delictivas, especialmente en torno al narcotráfico para la exportación y el lavado de activos, junto con otras rentas provenientes de delitos como el microtráfico, la extorsión, diferentes modalidades de hurto y también, y no menos importante, con la captura de recursos públicos a través de auténticos carteles de la corrupción estatal.
Medellín es una ciudad emblemática de la transformación de las dinámicas de la violencia colectiva en Colombia. Desde comienzos de la década de 1980 la ciudad vivió la consolidación de una poderosa estructura del narcotráfico conocida como el Cartel de Medellín, liderada por Pablo Escobar, quien logró un salto cualitativo en el negocio del narcotráfico. Luego de su muerte, surgió una versión mejorada de esta estructura, que se conoce como la Oficina de Envigado u Oficina del Narcotráfico de Medellín, que entre otras características se distingue por dos rasgos novedosos: una relación armónica con buena parte de las elites económicas y políticas de la ciudad; así como por su articulación a labores contrainsurgentes con sectores institucionales, en especial de la fuerza pública y de organismos de seguridad del Estado.
Esta estructura delincuencial es la que se transforma en diferentes bloques paramilitares desde finales de la década de los 90 hasta mediados de la década del 2000, asumiendo nombres como Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara y Bloque Héroes de Granada, todos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Luego de su desmovilización parcial, con algunas modificaciones, mantuvo su accionar hasta hoy, desarrollando una red flexible de organizaciones criminales con el predominio de grandes estructuras semi invisibles con un perfil de alta criminalidad combinada con su articulación con una vasta red de organizaciones delictivas barriales, que en la ciudad se denominan «combos» y que son la presencia armada cercana a la vida de la inmensa mayoría de los habitantes de Medellín. Estos son quienes realmente se encargan del control de la vida cotidiana, de la regulación de algunas actividades de los barrios, del cobro de la extorsión a todo tipo de transacciones comerciales e incluso de su provisión directa y de la administración de los sitios de expendio de drogas.
Esto significa que en la ciudad la inmensa mayoría de sus habitantes viven bajo el control de estas organizaciones ilegales, sin embargo, hay que considerar que estos órdenes ilegales no son incompatibles con la presencia institucional. Hasta comienzos de la primera década de este siglo hubo en la Medellín controles territoriales ejercidos por grupos de milicias que representaban un desafío parcial al orden institucional, pero este periodo terminó con las operaciones militares de 2002 y 2003. Desde entonces, el orden reinante en los barrios es un orden que, como Jano, tiene dos caras: una legal y una ilegal, pero que no son antagónicas, son complementarias.
Por eso se puede encontrar presencia institucional en cada rincón de la capital antioqueña y ningún grupo delincuencial ataca a la policía, pero, al tiempo, están los poderes y controles cotidianos de los combos, algo a lo cual se han acostumbrado los habitantes luego de muchos años de fortalecimiento de este modelo de orden social. Es como un acuerdo no necesariamente explícito: las organizaciones delincuenciales no hacen un uso de la capacidad de violencia que tienen y, a cambio de este bajo perfil, las autoridades no les persiguen y así todos ganamos con esta ficticia ciudad armoniosa.
Esta situación explica por qué para muchos habitantes de la ciudad la propuesta de paz total del Gobierno nacional es parcialmente atractiva. Por un lado, puede significar poner fin a una situación de amenaza permanente de uso de la violencia y a la sujeción a los caprichos de los jefes e integrantes de estas agrupaciones criminales, de su vinculación de menores de edad y de riesgo de violencia y acoso sexual a niñas, jóvenes y mujeres. Pero, al tiempo, les inunda la incertidumbre de qué pasará con sus vidas si estas organizaciones desaparecen, quiénes serán los garantes del orden, de la seguridad, de la convivencia y también, en no pocos casos, del acceso a recursos económicos, empleos y hasta representación política.
Un componente fundamental, pero simultaneamente de la mayor volatilidad, es el acercamiento para el sometimiento a la justicia de estructuras de carácter criminal, urbanas. Sin estas no se podrá hablar de paz para los millones de personas que viven en las ciudades colombianas, pero junto con los acercamientos se requiere con urgencia de una política de seguridad especial para las zonas urbanas, porque tal vez uno de los temas que más claro queda es que hoy en día no hay casi institucionalidad para la lucha contra estas organizaciones —especialmente Fiscalía y Policía—-, sea por comodidad, por miedo, simpatía o corrupción, y que, así mismo, muchas autoridades locales prefieren transar o convivir con ellas, porque es más fácil que intentar su reducción.
De manera simultánea, se requiere que la institucionalidad y la sociedad civil fortalezcan procesos y espacios para la participación ciudadana sin intermediación criminal. Lamentablemente para muchas personas la esperanza de que sus demandas de mejoramiento de sus condiciones de vida se produzcan, depende de su representación por estas organizaciones ilegales. Y aunque esto es entendible en el contexto en que se ha vivido históricamente —debido a la intermediación ilegal como garantía para poder acceder a la atención del Estado—, mantener el protagonismo de los grupos armados en detrimento de los liderazgos civiles, autónomos, redundará en un mayor protagonismo de las expresiones de la ilegalidad y en un debilitamiento del tejido social democrático que durante años ha resistido a la violencia y a su legitimación.
La paz total debe fortalecer a los sectores civiles y democráticos de la sociedad, no se puede, por pragmatismo, convertir a los grupos armados en los responsables y protagonistas del cambio social en Colombia. En esta, las ciudades serán determinantes en la reconfiguración del orden social territorial.
Notas:
1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.
2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.
* Profesor del Instituto de Estudios Políticos e intergante de la Unidad Especial de Paz de la UdeA.
Tomado de: